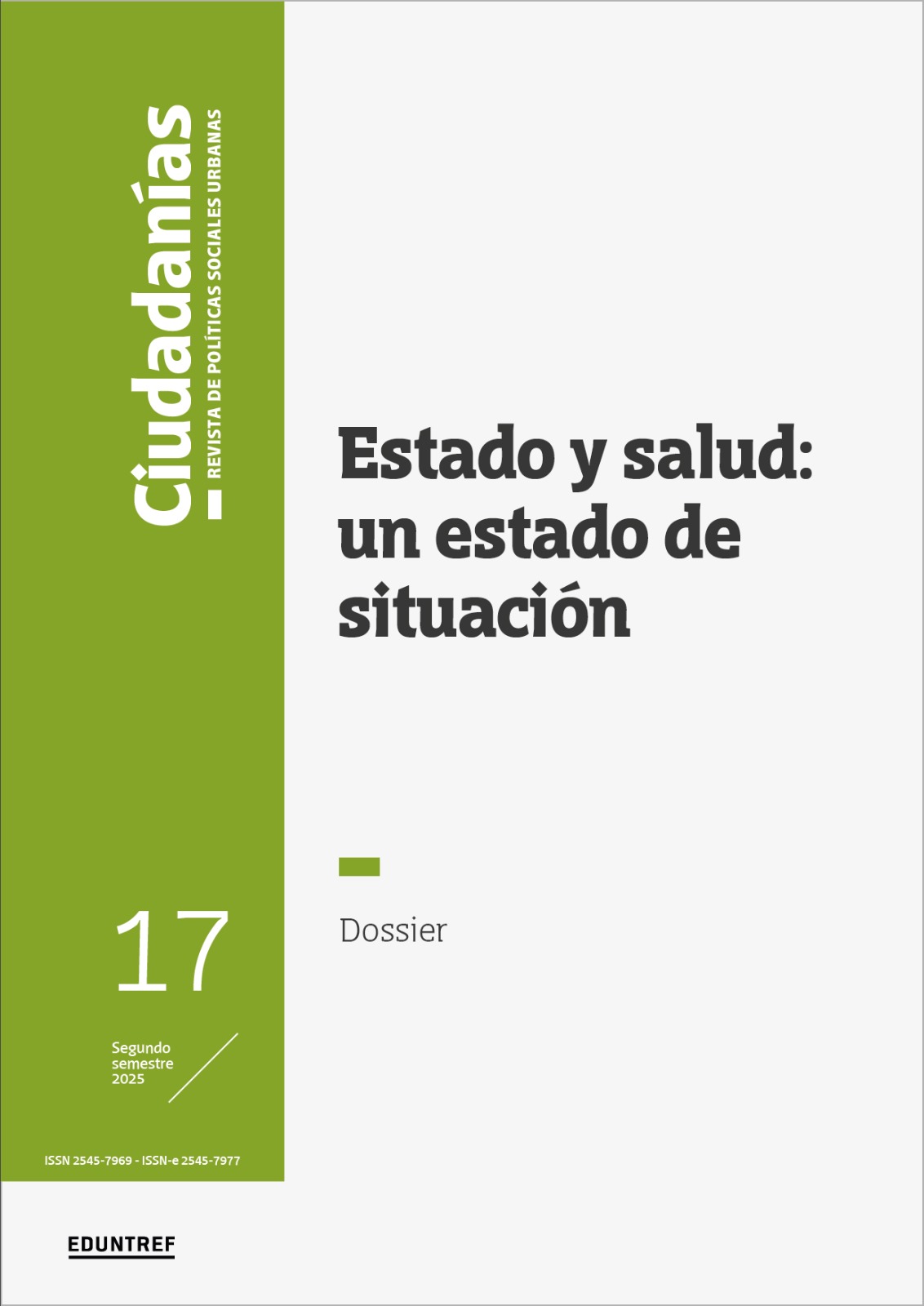
La salud de la población constituye un pilar fundamental de la vida en sociedad y expresa los complejos procesos sociales, económicos y políticos que configuran las condiciones de vida, la reproducción social y el bienestar colectivo. En este sentido, las políticas de salud se inscriben en un campo estratégico de las políticas sociales, orientadas tanto a la garantía de derechos como a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento de la democracia.
El presente dosier fue coordinado por Graciela Biagini y Mario Pecheny, ambos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Instituto de Investigaciones Gino Germani / Universidad de Buenos Aires (CONICET-IIGG-UBA). El volumen reúne un conjunto de trabajos que abordan, desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas, las múltiples y complejas articulaciones entre Estado y salud en la Argentina contemporánea. Lejos de circunscribirse al campo sanitario en sentido estricto, estas contribuciones recuperan coordenadas y tensiones sociales más amplias, vinculadas con las relaciones de género, clase y generación, con el objetivo de comprender los modos socialmente diferenciados en que se producen, distribuyen y experimentan las vulnerabilidades.
En la Argentina, los impulsos igualitarios que acompañaron a los movimientos sociales del siglo XX —vinculados a la expansión y consolidación de una economía urbana de base industrial y al fortalecimiento de las capacidades de los sectores laborales para disputar y conquistar derechos— brindaron el soporte político y social para la organización de un sistema público de salud de alcance amplio y carácter universal, pionero en la región. Sin embargo, estos avances comenzaron a ser progresivamente erosionados por las sucesivas oleadas de gobiernos neoliberales que, desde el último cuarto del siglo pasado, desmontaron los soportes políticos, institucionales y económicos de la salud pública, debilitando las capacidades del sistema para responder con solvencia, equidad y oportunidad a las necesidades de una población crecientemente heterogénea y atravesada por profundas desigualdades.
En el contexto actual, marcado por una ofensiva gubernamental de orientación anarco-libertaria que apunta a desmantelar de manera estructural y definitiva las bases del sistema público de salud, este nuevo dosier de la revista Ciudadanías reúne artículos que ofrecen una lectura situada de los procesos de salud, atención y cuidado. Los textos convocados dialogan críticamente con el presente argentino a la luz de las trayectorias históricas, políticas y sociológicas que han configurado el sistema de salud y sus instituciones. En esta clave, el dosier discute tanto los efectos recientes de las políticas impulsadas por la nueva derecha libertaria, como así también los déficits estructurales y las deudas persistentes que anteceden a este ciclo político. Este doble movimiento analítico permite inscribir los debates actuales en una perspectiva histórica de más largo plazo.
De este modo, el volumen reúne aportes centrados en áreas sustantivas del campo de la salud, incluidas la promoción y la prevención, en un escenario de creciente desfinanciamiento, mercantilización y retracción del rol estatal. A su vez, los trabajos buscan visibilizar los impactos heterogéneos de esta reducción de capacidades públicas, sobre individuos, colectivos y territorios, así como las transformaciones en los modos de experimentar, demandar y organizar los cuidados.
En conjunto, los artículos del dosier constituyen una contribución sustantiva para comprender las disputas contemporáneas en torno al sentido del Estado y del derecho a la salud en la Argentina, y ofrecen elementos de reflexión sobre las posibilidades y los obstáculos para la construcción de políticas sanitarias más inclusivas, democráticas y efectivas.
Agradecemos muy especialmente el compromiso y la labor llevada adelante por Graciela Biagini y Mario Pecheny como coordinadores del dosier, así como a todas y todos los autores que hicieron posible este volumen. Completan la presentación de artículos la nota de opinión de Nicolás Kreplak (Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires), “Acuerdos subnacionales como clave de preservación democrática”, y la reseña de Martín Koifman (IIGG/UBA/CONICET) del libro “Consumos problemáticos y derechos humanos. Perspectivas comunitarias”, compilado por Adelqui Del Do y Cecilia Calloway. A ambos les agradecemos su valiosa contribución a este debate.
Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a todas y todos quienes, desde distintos lugares, hicieron posible la publicación de este volumen, con la expectativa de aportar evidencia y análisis que iluminen los desafíos presentes y futuros, y de contribuir a un debate informado tanto en el campo académico como en la esfera pública.
Jorge Carpio
Director
Patricia Davolos
Editora
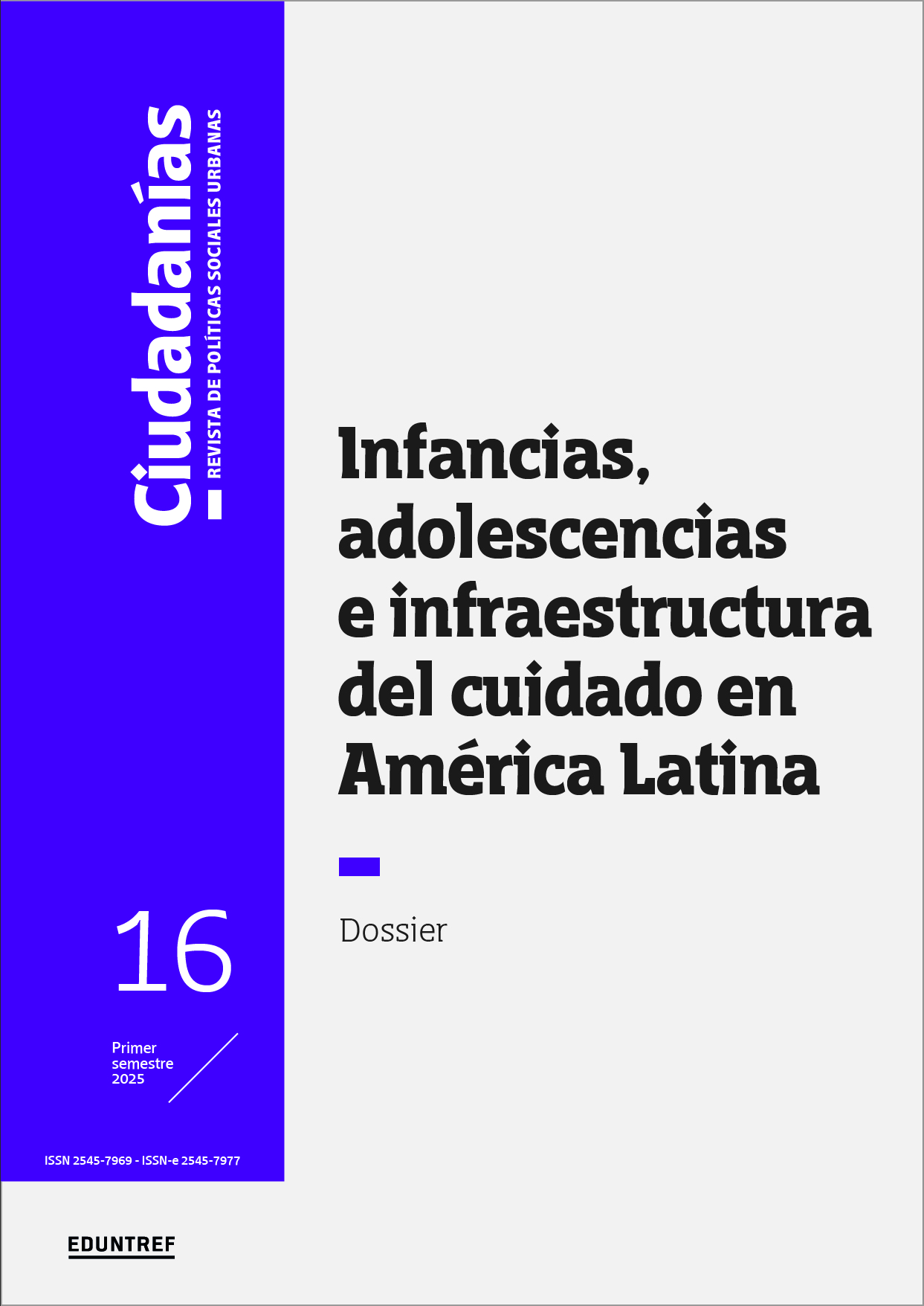
En América Latina, las infancias y adolescencias atraviesan escenarios marcados por desigualdades históricas y crisis superpuestas. A los persistentes déficits en el acceso a derechos básicos —como salud, educación, vivienda y protección social— se suman los efectos de un fenómeno nodal: dinámicas de cuidado profundamente feminizadas y servicios desigualmente garantizados entre los distintos sectores sociales.
Frente a este panorama, el cuidado emerge como un problema público y un derecho colectivo. No se trata únicamente de atender necesidades individuales, sino de construir las condiciones sociales, políticas y materiales necesarias para garantizar vidas dignas y equitativas, en particular desde la primera infancia hasta la adolescencia. Este enfoque implica reconocer el carácter estructural del cuidado, su papel en la reproducción de desigualdades y su potencial transformador cuando se asume como una responsabilidad social compartida.
La infraestructura del cuidado, en tanto dimensión tangible y simbólica de estas políticas, resulta clave para revertir la histórica invisibilización de las tareas de cuidado y para generar entornos seguros, inclusivos y habilitantes para infancias y adolescencias. Asimismo, significa también visibilizar a quienes cuidan y las condiciones en que realizan estas tareas.
Las políticas de cuidado constituyen un componente central para la protección y el bienestar de la población, lo que ha despertado un interés sostenido tanto en investigadores del ámbito académico como en especialistas y gestores de políticas sociales del sector público y privado.
Se trata de una problemática compleja que interpela las convenciones tradicionales sobre su tratamiento en el ámbito privado del hogar y que exige políticas e intervenciones capaces de conciliar los derechos y obligaciones de todos los actores involucrados. En la construcción de este enfoque han contribuido —no sin tensiones— los aportes de activistas sociales (organizaciones comunitarias, movimientos feministas, de derechos humanos, sindicatos, entre otros) y de la academia comprometida con estos temas. El conjunto de estas perspectivas ha permitido sentar las bases para importantes avances y experiencias a distintos niveles de gobierno. Sin embargo, los déficits y limitaciones estatales para garantizar estos servicios de manera adecuada y en todas sus dimensiones siguen siendo un desafío pendiente que debe abordarse con una mirada integral para avanzar en la construcción del sistema nacional de cuidados que el país aún tiene por organizar.
Este nuevo dossier de la revista Ciudadanías está coordinado por dos académicos de reconocida trayectoria en la materia: Roxana Mazzola (FLACSO Argentina, UBA y UNTREF) y Adrián Rozengardt (FLACSO Argentina y Universidad de Manizales). A través de los diversos artículos que lo conforman, la coordinación nos invita a recorrer debates, experiencias e investigaciones que sitúan a las infancias y adolescencias en el centro de las discusiones sobre el cuidado, al tiempo que abren preguntas y ofrecen claves para imaginar futuros más justos y habitables para las nuevas generaciones.
Con estos aportes, sumados a las contribuciones presentes en las demás secciones de la revista, nos proponemos incentivar el diálogo interdisciplinario y el fortalecimiento de las agendas de cuidado en América Latina, convencidos de que repensar el cuidado es también repensar las democracias, las ciudades y los vínculos que las sostienen.
Desde el equipo editorial expresamos nuestro agradecimiento a la coordinación del dossier por la valiosa tarea realizada, así como al conjunto de autoras y autores de los distintos artículos. Del mismo modo, extendemos un especial reconocimiento a Martín Ierullo por la reseña del libro Nuevos derechos: Infraestructura del cuidado en la Argentina y América Latina, compilado por Roxana Mazzola.
Jorge Carpio
Director
Patricia Davolos
Editora
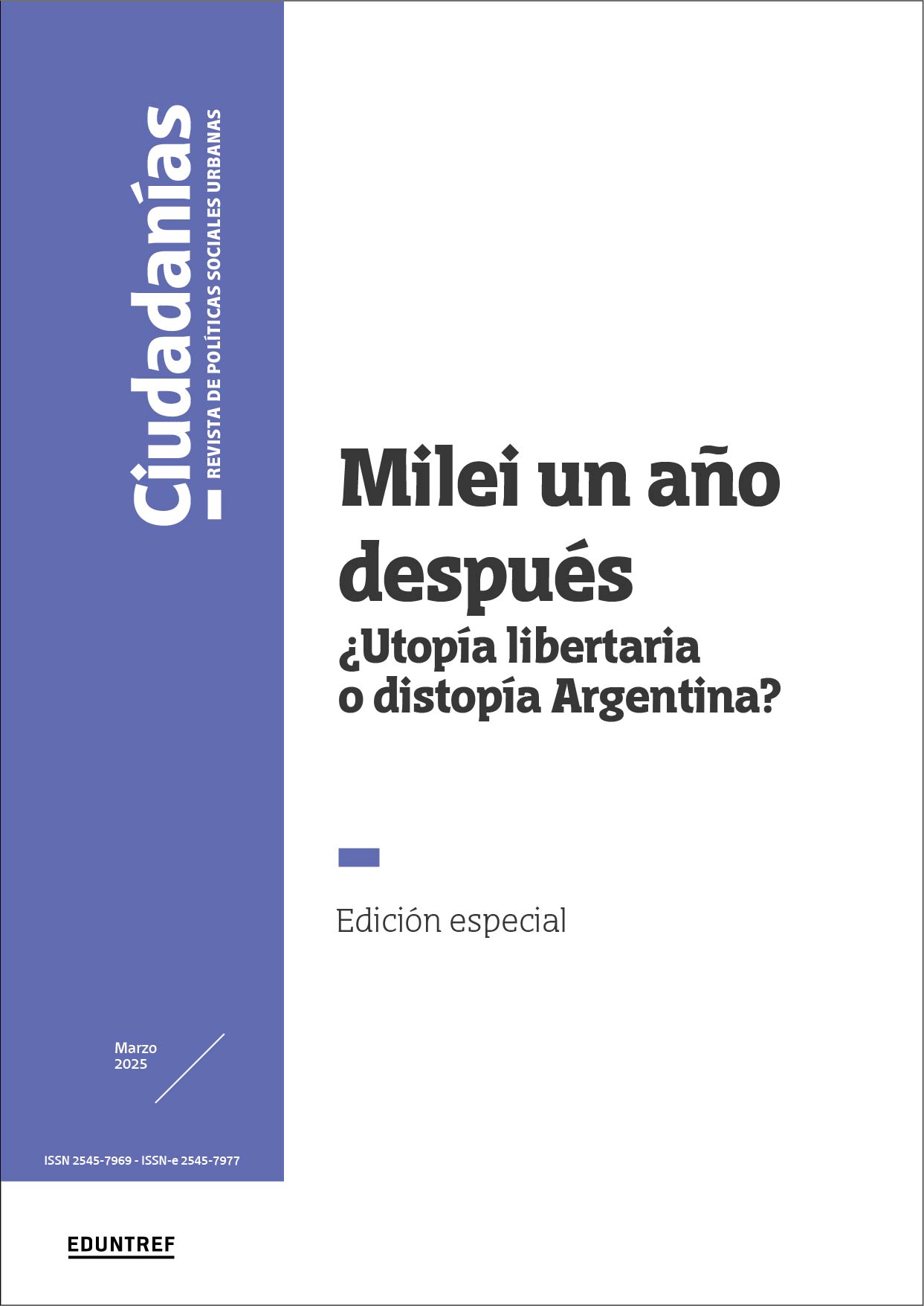
Nota del director
Cuando decidimos publicar este número especial de CIUDADANÍAS, dedicado a evaluar los impactos de las políticas aplicadas durante el primer año del gobierno anarco-libertario, pusimos el foco en sectores de especial relevancia para las condiciones de vida de la población y para el quehacer científico y académico del país. Convocamos a un prestigioso grupo de especialistas, quienes generosamente aportan sus saberes y reflexiones con el objetivo de ayudarnos a comprender, a partir de información y datos concretos, las características y objetivos de las intervenciones que buscan desmantelar los soportes institucionales que encarnan los principios de justicia, igualdad y solidaridad, fundamentos que dan sentido a la vida en sociedad y nos constituyen como nación.
La intención es sumar estos aportes del ámbito universitario y científico a los debates e iniciativas que impulsan diversos sectores sociales, políticos, intelectuales y distintas expresiones del movimiento social, preocupados por la situación general del país. Estos actores proponen avanzar en la construcción de políticas alternativas al desquicio promovido por el gobierno libertario.
A contramano de la experiencia libertaria, estos sectores coinciden en la necesidad de desarrollar políticas capaces de traducir los valores y principios que guiaron la creación de la nación. Se trata de propuestas audaces que nos permitan enfrentar, con inteligencia y ventaja, tanto la crisis terminal del proyecto de globalización neoliberal como los avatares del rediseño de la arquitectura global del poder político y económico, factores que han condicionado la evolución y el desarrollo de nuestra sociedad y economía durante todo el ciclo de recuperación democrática.
Con esa misma inteligencia y fortaleza, es necesario posicionarse estratégicamente en el plano internacional e impulsar políticas que logren superar con decisión los desajustes y desequilibrios estructurales que los gobiernos populares de la democracia no lograron resolver. No es casual que los fracasos de dichas políticas hayan generado frustración y enojo en las mayorías populares. Ese malestar, junto a otros factores, facilitó la llegada al poder de una conciencia extraviada, envuelta en los efluvios de un discurso procaz y trasnochado.
Para avanzar en el diseño y producción de esas nuevas políticas, la comunidad científica y universitaria está en condiciones de ofrecer valiosos recursos de experiencia y conocimiento en múltiples campos: facilitar información y diagnósticos certeros, identificar alternativas de intervención novedosas y eficaces en distintos sectores, y elaborar propuestas concretas de acción programática para utilizar y desarrollar recursos y potencialidades. Todo ello, con distintos niveles y dimensiones, podría contribuir a modificar los desequilibrios estructurales de la sociedad y la economía del país.
De la inteligencia de los líderes políticos depende la capacidad de aprovechar este potencial y sumar voluntades al proceso colectivo de construcción de la sociedad justa y solidaria que todos anhelamos.
Jorge Carpio.
Editorial
Javier Milei ha concluido su primer año de gobierno, un período que ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Argentina e inauguró un nuevo ciclo en la política del país, caracterizado por lo que podemos denominar una derecha de corte libertario y radical.
En esta edición especial, la revista Ciudadanías invita a sus lectores a reflexionar y debatir sobre este primer año de gestión: ¿utopía libertaria o distopía argentina? A través de una selección de artículos de reconocidos académicos e investigadores de nuestras universidades nacionales, buscamos ofrecer un análisis crítico y fundamentado, convencidos de que comprender a fondo los acontecimientos es fundamental para construir una sociedad más equitativa, integrada y menos desigual.
La irrupción de Milei en la escena política se dio en un contexto de desencanto creciente y aumento de la angustia social ante respuestas que las mayorías populares percibían como insatisfactorias, un malestar que la pandemia profundizó y aceleró. Su ascenso reflejó un cambio en la subjetividad social y en la relación de la ciudadanía con la política tradicional. Su discurso radical y disruptivo combinó el rechazo a la denominada "casta política" con una deslegitimación del Estado, al que caracterizó como un obstáculo para el desarrollo de oportunidades y el emprendimiento individual. A esto se sumó una mayor confianza en el mercado y la implementación de un ambicioso plan de ajuste fiscal, conocido popularmente como la "motosierra".
Desde su asunción, el gobierno ha logrado consolidar su presencia en el escenario político y en la agenda pública. Sin embargo, sus políticas han generado oposiciones y dilemas, intensificándose el debate en torno a la sostenibilidad y los riesgos de su enfoque económico, social y moral. En este contexto de disputas profundas sobre el rol del Estado y el modelo de desarrollo del país, esta edición especial reúne a destacados especialistas que analizan cuestiones clave para ayudar a comprender la coyuntura actual. Los artículos examinan los efectos de las políticas implementadas y su impacto en diferencial entre sectores sociales, grupos etarios, géneros y regiones del país. A través de estos análisis, se plantean posibles escenarios futuros y alternativas frente a este paradigma de gobernanza en nuestra democracia.
El número abre con el análisis de Pablo Semán y Nicolás Welschinger sobre el primer año de gobierno de La Libertad Avanza, una gestión que llegó al poder con un respaldo simbólico basado en el rechazo al pasado político y la esperanza de un cambio refundacional. El artículo examina cómo, durante este primer año, se ha configurado entre los sectores medios empobrecidos y populares del Área Metropolitana de Buenos Aires una nueva “mirada social de la política”. Argentina estaría atravesando un proceso de aguda polarización social y política, que profundiza una fractura social cuyas consecuencias aún son inciertas. Este fenómeno ocurre en medio de una reconfiguración de valores en torno a la meritocracia, el autoritarismo y el rol del mercado, marcando un cambio profundo en la subjetividad social argentina.
Se continua con el artículo de Luis Beccaria y Ana Laura Fernández, quienes analizan las principales transformaciones en la dinámica del mercado de trabajo y las reformas en la regulación laboral. Los autores realizan un exhaustivo recorrido histórico que abarca desde la caída de la convertibilidad hasta la irrupción de Milei, destacando que, a pesar de la rápida recuperación posterior a la crisis de 2001, el mercado laboral ha estado caracterizado por una persistente inestabilidad, con ciclos recurrentes de crecimiento y contracción que han impactado negativamente sobre el empleo y los salarios reales. En 2024, el panorama se presenta aún más complejo: altos niveles de informalidad, un poder adquisitivo deteriorado y la aplicación de un severo ajuste fiscal, sumados a una nueva devaluación y a la desregulación laboral, han producido una estabilidad económica frágil, sin mejoras significativas en los ingresos y un incremento de la desigualdad, consecuencia de los efectos regresivos de las políticas de ajuste.
Seguidamente, a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-ODSA UCA), Julieta Vera, Agustín Salvia, Juan Ignacio Bonfiglio y Alejo Giannecchini analizan los efectos de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno libertario sobre la evolución de la pobreza. Los autores sostienen que, si bien las medidas implementadas generaron una contracción inicial severa en la economía, en el segundo semestre de 2024 se observó una tendencia hacia la recuperación parcial de los niveles de pobreza e indigencia medidos por ingresos, favorecida por la desaceleración inflacionaria y una leve mejora en los ingresos familiares. No obstante, los autores relativizan estos resultados, ya que la caída de la pobreza podría estar sobreestimada en un contexto de cambios significativos en la estructura de precios del presupuesto de los hogares y en la composición de las canastas utilizadas para estimar la indigencia y la pobreza. Asimismo, advierten sobre la persistencia de déficits en el mercado laboral, lo que hace que esta recuperación sea frágil y desigual, afectando especialmente a los sectores medios, cuya estabilidad previa se ha debilitado, aumentando su riesgo de caer en la pobreza. Cuestionando la unidimensionalidad de los ingresos como única vara, los autores combinan y complementan la medición tradicional con un enfoque multidimensional que introduce indicadores directos de privación económica.
Por su parte, Jorge Colina ofrece una visión general de la evolución histórica del sistema previsional argentino, resaltando los hitos y elementos clave que han dado forma al sistema actual. Subraya la necesidad de comprender este proceso, que incluye normativas, doctrinas judiciales y tradiciones en materia previsional, para abordar de manera efectiva las futuras reformas. El artículo presenta una descripción de la configuración vigente y de los cambios introducidos por el gobierno actual, evidenciando la complejidad y los problemas estructurales heredados que requieren un análisis profundo y consensos políticos amplios.
Ana Arias y Juan Scalia sostienen en su presentación que el primer año de gobierno de Javier Milei transformó la política social, reduciendo el rol del Estado a la entrega de transferencias directas, como la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), y eliminando programas de asistencia con gestión territorial. El artículo se centra en cómo el gobierno rompió el vínculo con las organizaciones sociales, trasladando la responsabilidad de la asistencia a provincias y municipios, pero sin otorgarles financiamiento adicional, fenómeno que los autores denominan “desresponsabilización estatal”. Mientras que en administraciones anteriores la presencia estatal en los territorios funcionaba como un “termómetro social”, hoy predomina la incertidumbre sobre cómo se canalizan las necesidades de los sectores más vulnerables. Los autores concluyen que el conflicto social es prácticamente inevitable y que el futuro dependerá de cómo se reorganicen las estrategias de asistencia y las organizaciones populares frente a esta nueva realidad.
El artículo de Dora Barrancos analiza pormenorizadamente el impacto del gobierno de Milei en materia de derechos de género. Destaca cómo esta administración ha generado controversia al proponer eliminar el delito de femicidio del Código Penal argentino, argumentando que busca una igualdad legal y rechazando el feminismo como una distorsión de los principios de igualdad. Esta iniciativa ha sido fuertemente criticada por activistas de derechos humanos, quienes sostienen que desconoce los peligros específicos que enfrentan mujeres y niñas en el país.
Diego Hurtado examina el desarrollo histórico de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, así como los sectores estratégicos asociados, desde la recuperación de la democracia en 1983. En el contexto del gobierno de La Libertad Avanza, el autor subraya un patrón de valorización financiera y alineamiento neocolonial con el bloque liderado por Estados Unidos, acompañado de un ataque sistemático a las universidades, al sector de I+D y a la industria nacional. El artículo expone cómo este modelo contrasta con el período 2003-2015, caracterizado por la reindustrialización, la redistribución del ingreso y la defensa de la soberanía económica frente a un orden global dominado por intereses financieros y extractivos.
El artículo de Hurtado abre una línea de discusión de particular interés en torno a las instituciones de ciencia y técnica, entre las que se encuentran las universidades. Martín Unzué y Natalia Romé analizan la compleja coyuntura política en Argentina, marcada por el avance de fuerzas ultraconservadoras y su impacto en los sistemas científico y universitario. Sostienen que el gobierno de Milei ha ido más allá de los ajustes macroeconómicos tradicionales, articulando un discurso basado en cuatro ejes: el uso de metáforas violentas (como la "motosierra"), la demonización de "la casta", la acusación del "marxismo cultural" y la relativización de los saberes formales mediante la promoción de pseudociencias y teorías como el terraplanismo. Según los autores, estas estrategias buscan reconfigurar el rol y la percepción de la ciencia y la universidad en el país, representando un desafío crucial para la comunidad científica y académica ante un proceso de profunda reconfiguración ideológica y estructural.
El número cierra con una extensa entrevista del equipo editorial al rector de la UNTREF, Martín Kaufman, en la que se abordan diversos tópicos para analizar la complejidad y conflictividad que enfrentaron las universidades nacionales durante el primer año de gobierno de Milei, marcado por recortes presupuestarios y una estrategia de deslegitimación de estas instituciones. Este panorama se mantiene en el nuevo ciclo lectivo 2025, poniendo en tensión permanente el quehacer universitario. Además, en la entrevista se analiza la especificidad de las universidades del conurbano bonaerense y, en particular, la relación de la UNTREF con la comunidad local en un contexto económico y social adverso.
Para concluir, con gran satisfacción, desde el equipo editorial expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes participaron en este número especial, seguros de que sus aportes enriquecerán el debate en la vida académica y en el desarrollo de nuestra comunidad.
Patricia Davolos
Responsable del Equipo Editor
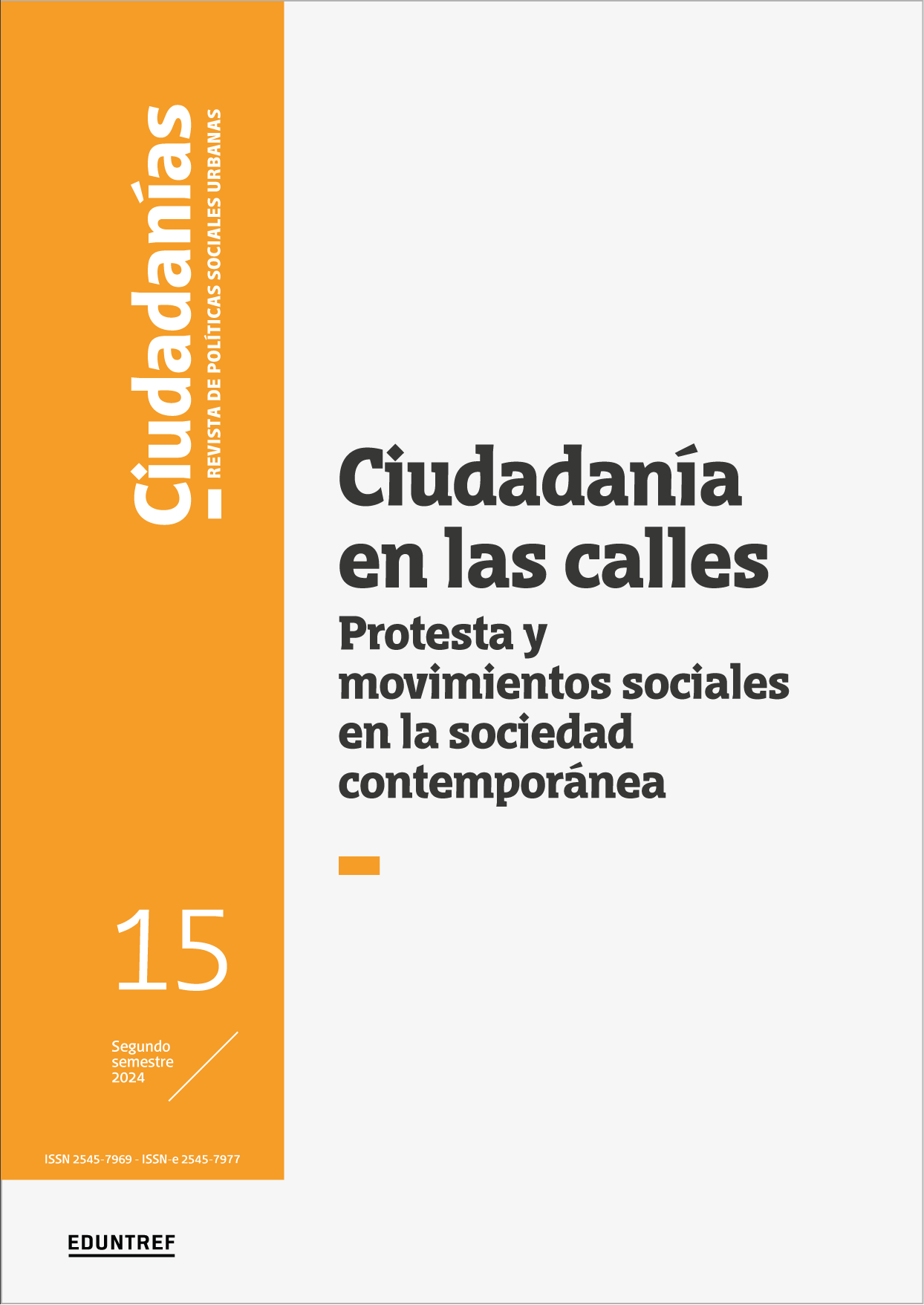
Este nuevo número de la revista Ciudadanías, se dedica a analizar los movimientos sociales en América Latina. En un tiempo de incertidumbre y corrosión de la esperanza colectiva, frente a respuestas de los gobiernos que aparecen como poco satisfactorias para las mayorías populares, resulta muy oportuno detenernos en las experiencias de movilización y lógicas de acción colectiva de las últimas décadas para leer el presente panorama político y social.
¿Cuánto toleran las sociedades la pobreza, la desigualdad, las violencias persistentes? ¿Cómo impactan estos procesos en la percepción de la ciudadanía? ¿Cuáles son las claves de mediación entre estas percepciones y las formas colectivas de acción? Estos constituyen algunos de los interrogantes que recorren las discusiones y debates para comprender la complejidad del panorama actual, la magnitud de los cambios ocurridos en las últimas décadas y las nuevas formas de identidad colectiva en la disputa por el horizonte de futuro.
El presente dosier estuvo a cargo de Leandro Gamallo y Julián Rebón ambos pertenecientes al Instituto de Investigaciones Gino Germani- Universidad de Buenos Aires (IIGG- UBA) y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y se propuso contribuir desde diversos ángulos a la reflexión y discusión sobre la forma que adquieren los movimientos sociales en nuestras sociedades latinoamericanas: desde la intensa movilización del denominado ciclo del giro a la izquierda en la región hasta el surgimiento de movimientos sociales de reacción conservadores y el nacimiento de nuevas derechas libertarias.
Agradecemos desde el equipo editorial muy especialmente a ambos investigadores y a los y las autoras del dosier por el compromiso y la tarea realizada, como así también, al conjunto de artículos libres que añaden claves para entender la complejidad de la problemática, sus dilemas y tensiones.
Finalmente el numero concluye con dos reseñas de libros. Agradecemos a Ignacio Cubric Maíz, por la realización de la reseña sobre el libro América Latina desigual: preguntas, enfoques, y tendencias actuales, compilado por Gonzalo Assusa y Gabriela Benza, y a Leandro Gamallo por la reseña del libro Movimientos Sociales y Política en Brasil. Origen Ocaso de la Nueva República de Breno Bringel.
Patricia Davolos
Editora.
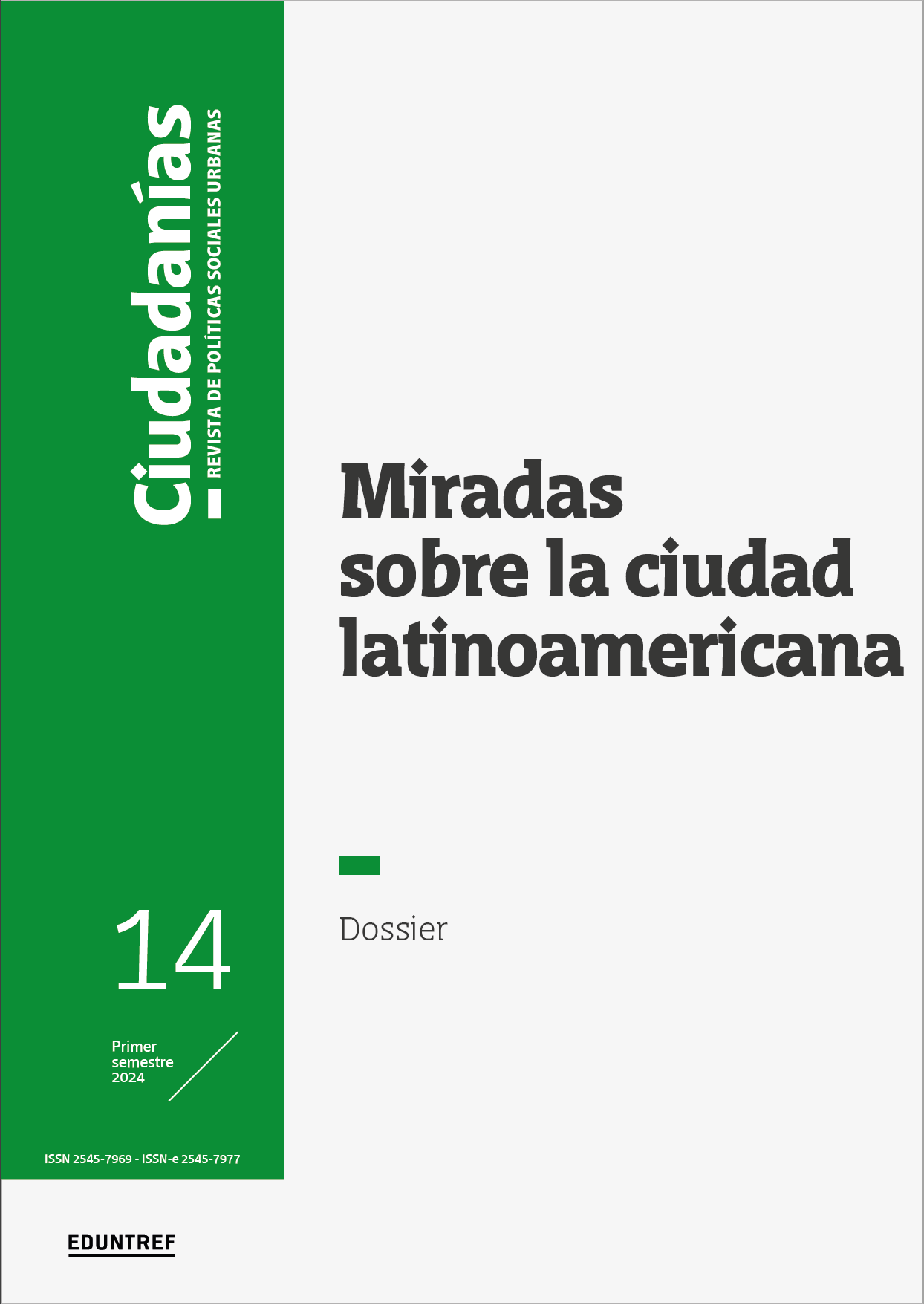
CARTA DEL DIRECTOR
ESTE NUMERO DE CIUDADANIAS entra en circulación en circunstancias que preocupan seriamente a importantes sectores de la ciudadanía, alertada por las amenazas al funcionamiento del sistema universitario público y gratuito como consecuencia de las medidas de recorte presupuestario para el financiamiento del personal docente y no docente decididas por el poder ejecutivo.
Si bien se pretende justificar los recortes con un discurso de búsqueda de eficiencia y control del supuesto despilfarro en el manejo presupuestal de los recursos que realizarían las instituciones universitarias, lo que no puede ocultar es la intención de terminar con el pluralismo de la libre expresión y el debate de ideas, que desconoce el pensamiento dogmático de la verdad revelada, y poner fin al compromiso de la institución con el destino de las mayorías populares.
La ofensiva descalificadora es particularmente gravosa para todos los que trabajamos en el campo de las políticas públicas, con la vocación de hacer realidad los principios de la justicia social, a la que el gobierno define como un robo, y como delincuentes a sus mentores y practicantes.
Se trata de una ofensiva que encuentra sentido en el marco de la “batalla cultural” en que se encuentran empeñados el gobierno y sus ideólogos, con el declarado propósito de desterrar la “cultura marxista” y las “ideologías de género” a las que atribuyen la responsabilidad del fracaso social y económico del país y, tendrían en las universidades públicas sus principales usinas de producción y difusión.
Por esa razón para los cultores de la verdad revelada la batalla por la “recuperación de la universidad” asume una importancia estratégica, porque, según lo manifestaron abiertamente, se trata de una condición necesaria para “garantizar un futuro libertario” en la sociedad y la economía y segar las fuentes de la “decadencia estatista y socialista” que habría “envenenado” la vida del país en las últimas décadas. Para lograr esos propósitos no se vacila en recurrir a la difamación y al desprestigio del trabajo universitario y del sistema científico en general, con acusaciones de inutilidad y despilfarro de recursos que justificarían el ahogo presupuestario que se pretende aplicar.
A contramano de ese discurso, las extraordinarias manifestaciones que se produjeron en todo el país en defensa de la universidad pública y gratuita, en las que participaron sin distinción representantes de todas las clases sociales y todas las edades, expresaron con claridad el prestigio y valoración social del que gozan las instituciones universitarias, que las coloca por encima de la mayoría de instituciones del país. Como lo destaca un comunicado del Consejo Interuniversitario;
“La sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, no solo por su tarea de formación de hombres, mujeres, diversidades y personas con discapacidad integras con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados”.
En ese marco el equipo editor de CIUDADANIAS reitera su compromiso de seguir insistiendo en difundir los aportes y debates de los investigadores y especialistas del sistema científico universitario, que con distintos enfoques y disciplinas trabajan por lograr la justicia social como condición necesaria para la construcción de una sociedad más justa en un mundo mejor.
Con esa perspectiva convocamos a nuestros lectores y lectoras, y a todos y todas las integrantes de la comunidad académica, a mantenernos alertas en defensa de la universidad y los valores que le dan sentido, como expresión de una causa justa que nos compromete a continuar una lucha que amenaza prolongarse en el tiempo.
Jorge Carpio
Director.
Editorial
De forma persistente, América Latina resulta la región más urbanizada a la vez que la más desigual del planeta. Como apuntamos en la convocatoria de este número de la revista, esta afirmación tiene como telón de fondo hondas distancias sociales entre grupos sociales en las formas de ocupar el espacio, dando lugar a profundos “déficits urbanos” como la precariedad habitacional (asentamientos, villas o tugurios), la informalidad en la tenencia, la falta de cobertura de servicios básicos y su mala calidad, las deficiencias en el transporte, o la escasez de espacios públicos, entre algunas de las dimensiones centrales que históricamente han constituido objeto de reflexión.
El dosier que organiza este número de la revista Ciudadanías, está dedicado a la cuestión urbana y el derecho al territorio como objeto de indagación y espacio de confrontación. El mismo está coordinado por el Doctor Pedro Pírez (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires - Universidad Nacional de Tres de Febrero) de larga y extensa trayectoria en la materia, y reúne una serie de contribuciones de especialistas que dan cuenta cómo las ciencias sociales están abordando la temática involucrando diversas dimensiones y perspectivas. De esta forma, el dosier constituye un esfuerzo por articular un conjunto de miradas críticas sobre el lugar que ocupa esta problemática en las agendas académicas y de políticas públicas, como así también de las tensiones y conflictos que las recorren y moldean.
A ello se adicionan un número de artículos libres que se suman a la convocatoria luego de pasar por el proceso de evaluación de pares, que enriquecen con sus contribuciones el debate que presenta el dosier.
El número se completa con la reseña a cargo de Doctora Cristina Cravino (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas /Instituto de Cultura, Sociedad y estado-Universidad nacional de Tierra de Fuego) del libro Las políticas neoliberales y la ciudad en América Latina compilado por Pedro Pírez y María Carla Rodríguez, donde diferentes autores y autoras reponen y renuevan reflexiones de indudable centralidad en nuestras sociedades latinoamericanas.
Desde el equipo editorial se agradece muy especialmente a Pedro Pírez como organizador del dosier, y a todas y todos los autores que componen este número por sus contribuciones. Así también, agradecemos a las y los evaluadores y colaboradores que participaron de diferentes formas en esta oportunidad.
Patricia Davolos
Coordinadora del Equipo Editorial
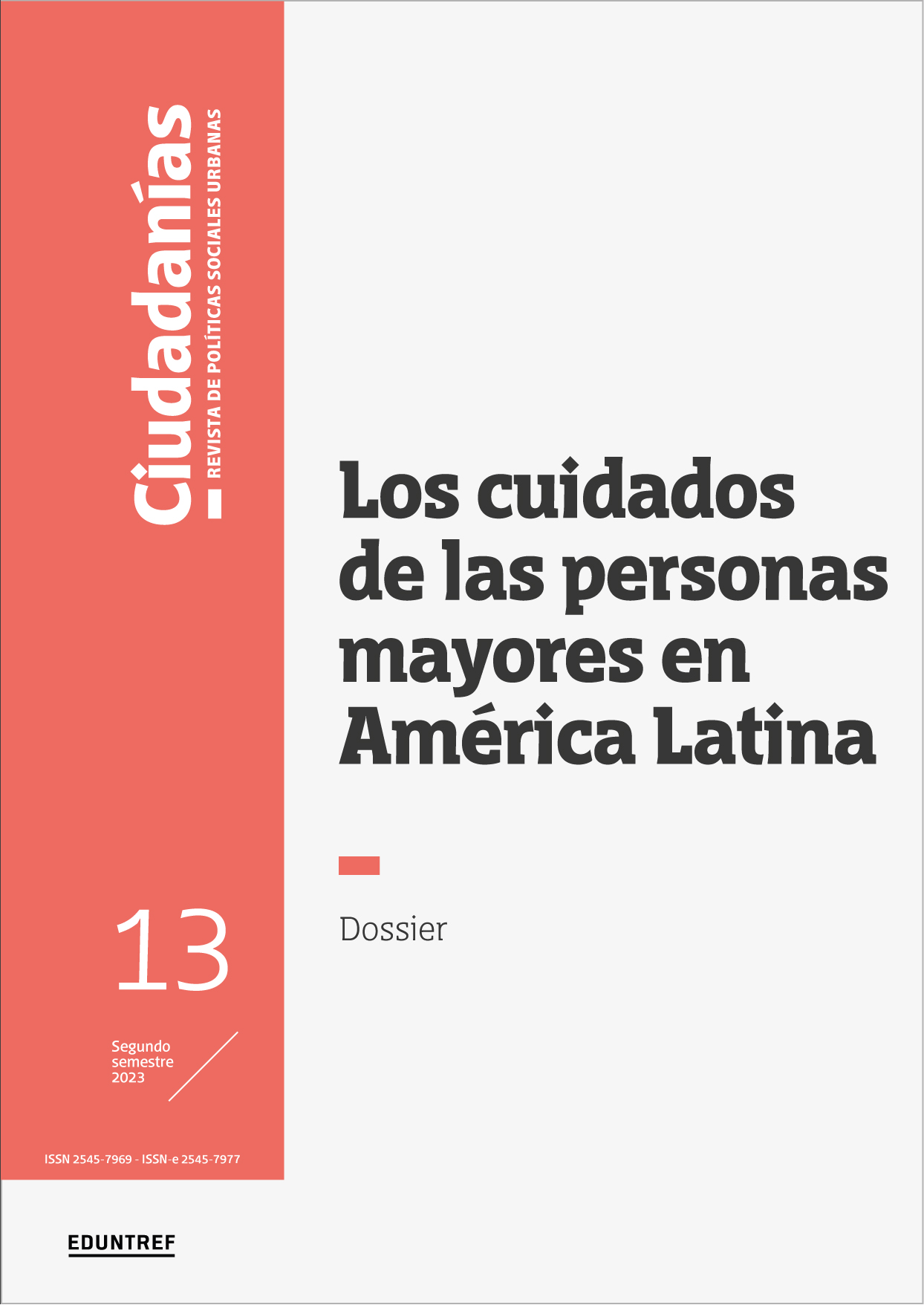
Nota a los lectores
Este número de CIUDADANIAS aborda una temática de particular interés y relevancia para las políticas sociales referidas a la problemática de los cuidados, por los desafíos que provocan sociedades que envejecen y diversos grupos de población en situación vulnerable y/o dependiente, para garantizar sus derechos a una vida digna de ser vivida.
La organización del dosier, que reúne los aportes de destacadas especialistas del espacio académico y la gestión pública de diversos países, estuvo a cargo de dos prestigiosas profesionales de las ciencias sociales la Dra Dolors Comas d’Argemir de la Universitat Rovira i Virgili, de España y la Dra. Herminia Gonzálvez de la Universidad Central de Chile, ambas con una fecunda y valiosa producción en este campo.
Me place expresarles el mayor agradecimiento por la producción de este dosier que, vistos los resultados, está destinada a convertirse en una referencia de consulta obligada en el tratamiento de estos temas en el país y la región.
Quiero agradecer también a los diferentes especialistas, profesionales, graduados y estudiantes avanzados, que respondieron a nuestra convocatoria para la publicación en este número, enviando sus artículos para colaborar con la sección “Artículos Libres” sujetos a la evaluación “doble ciego” que define su publicación.
Lamentablemente no todos han podido ser publicados, en algunos casos por falta de espacio o de tiempo para la corrección, pero que seguramente puedan publicarse en próximos números de la revista.
Un agradecimiento especial para los/las especialistas que colaboraron con el arduo trabajo de evaluar, sentando opiniones autorizadas para el abordaje de algunas temáticas.
Por último, agradecer a los equipos de publicaciones de UNTREF por la tarea de revisión y edición de cada número de la revista.
Finalmente, quiero destacar el trabajo de la coordinación del equipo editorial, a cargo de Patricia Davolos y de Vanesa Castro, como Asistente, que permiten garantizar la edición semestral de CIUDADANIAS.
Cordialmente
Jorge Carpio
Director
Editorial
Este nuevo número de la revista Ciudadanías se aboca a la temática de los cuidados y específicamente se centra en los cuidados de las personas adultas mayores y dependientes y su derecho a una vida digna.
Los cuidados hacen al bienestar físico, psíquico y emocional de todas las personas, constituyendo un componente central de nuestras vidas y permitiendo su reproducción. A pesar de ello, el cuidado fue concebido históricamente como una responsabilidad centrada en las familias y sostenido principalmente por las mujeres de los hogares. De esta manera, el rasgo dominante de esta configuración social fue y sigue siendo, la familiarización y feminización de los cuidados.
Esta configuración implica que cada familia afronta la demanda de cuidado con los recursos económicos y condiciones familiares con los que dispone, lo que tiende a reproducir las desigualdades de origen. A su vez, la desigual responsabilidad existente entre los géneros relega a las mujeres a la esfera domestica disminuyendo sus márgenes de autonomía y acceso a recursos.
En las últimas décadas, asistimos a cambios relevantes en nuestras sociedades, como los registrados en los ciclos vitales y el aumento en la esperanza de vida, los nuevos modelos familiares y convivenciales, el papel de las mujeres y su ingreso masivo al mercado de trabajo, que ponen en cuestión la organización domestica tradicional que venimos comentando. De esta forma, los cambios y continuidades en la organización social del cuidado en los diferentes países, se ha transformado en un tema central de estudios y teorizaciones, como también de las agendas de políticas públicas de los estados. La temática de las personas adultas mayores y dependientes constituye un núcleo de relevancia nodal dentro de estas discusiones.
El dosier de este número de la revista está coordinado por la Dra. Dolors Comas d’Argemir (Universitat Rovira i Virgili, España) y la Dra. Herminia Gonzálvez (Universidad Central de Chile), y reúne una serie contribuciones de reconocidas y reconocidos especialistas de nuestro país y de Latinoamérica. La calidad de esta sistematización convierte a este número en una referencia para futuras agendas investigativas, como así también para pensar la implementación de políticas públicas certeras basadas en evidencia y comprometidas con el bienestar y la calidad de vida de la población.
El numero cierra con la reseña del libro Cuidar a mayores y dependientes en tiempos de la Covid‑19. Lo que nos ha enseñado la pandemia, editado por Dolors Comas-d’Argemir y Sílvia Bofill-Poch. La misma estuvo a cargo de Cristian Arias a quien agradecemos enormemente el valioso aporte realizado.
Desde el equipo editorial se agradece muy especialmente a las organizadoras del dossier, y a todas y todos los autores del mismo por sus contribuciones. Así también, agradecemos a quienes realizaron sus aportes en la sección reservada para “Artículos Libres” que incluye la revista, y a las y los evaluadores y colaboradores que participaron de diferentes formas en este número.
Patricia Davolos
Coordinara del Equipo Editorial
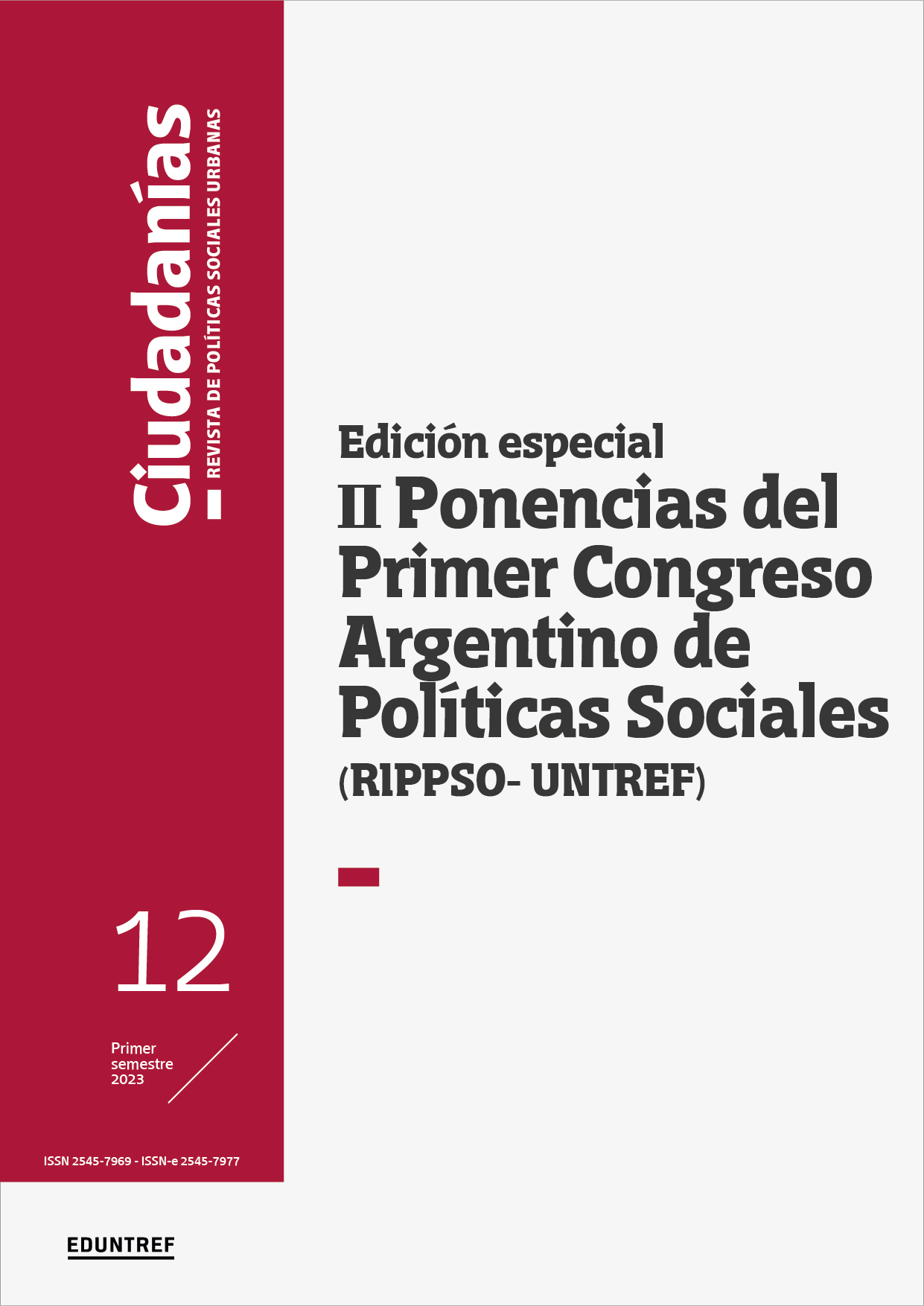
Con mucha satisfacción en este nuevo número de la revista Ciudadanías presentamos lo que constituye el segundo volumen de trabajos presentados en el Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales, organizado por la Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales (RIPPSO) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que tuvo lugar en las sedes de UNTREF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 22 y 23 de septiembre de 2022.
Tal como lo hicimos en el volumen I, se presentan un conjunto de artículos seleccionados[1] con el objeto de compartir debates, intereses y preocupaciones, que atravesaron el desarrollo de este primer congreso. En este número, la selección de artículos está precedida y acompañada por la exposición de Fernando Filgueira (Profesor Titular y Coordinador Académico de Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias y Sociales, Universidad de la República, Uruguay; y Jefe de Oficina País, UNFPA), en la conferencia de apertura del congreso.
La exposición de Filgueira, otorga un marco de discusión al congreso cuyo eje fue la reconfiguración del bienestar en América Latina y las profundas transformaciones ocurridas en las políticas sociales en las últimas cuatro décadas.
El artículo nos invita a indagar sobre la existencia de rasgos y características socio estructurales propias de la región que la separarían de otras regiones del mundo con similares niveles de desarrollo y, distinguiendo entre subgrupos de países latinoamericanos, realiza un repaso histórico dividido en tres etapas. La primera etapa, se centra en las reformas neoliberales de los años noventa, la segunda etapa que inicia en los primeros años del nuevo siglo hace foco en lo que se llamó el giro a la izquierda en América Latina. Finalmente, en tercer lugar, se discute la etapa actual a partir de los aprendizajes que nos dejó la pandemia del COVID que abre un conjunto de complejas preguntas acerca del modo de producción e institucionalización del bienestar y reflexiones acerca del lugar de los Estados Nación en el mundo.
Por su parte, la sección de los artículos libres de este número especial está conformada por un grupo de ponencias presentadas al congreso. Las mismas presentan temáticas y tradiciones intelectuales diversas, pero ancladas en las tensiones y dilemas en el forjamiento de la política pública, las viabilidades políticas y consensos necesarios para alcanzarlas, sus diseños y sus formas de implementación en territorios concretos.
En esta direccionalidad, el trabajo de Ana Logiudice, analiza la política previsional en el gobierno de Cambiemos a la luz de las posiciones asumidas en la materia por parte de los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y de los argumentos que estos últimos han desplegado para promover sus intervenciones.
Por su parte, Joaquin Baliña, presenta un trabajo comparativo entre países miembro del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El mismo indaga en las características que presentaron las políticas de transferencias monetarias como respuesta a la pandemia, y el rol que las mismas cumplieron dentro de los esquemas de protección social.
Fernando Laya, María Bonicatto y Mercedes Iparraguirre, nos proponen compartir los principales hallazgos y aprendizajes obtenidos del proceso evaluativo del Programa “Hacemos Futuro”, realizado por la Universidad Nacional de la Plata en base a entrevistas en profundidad tanto a funcionarios cómo a titulares del Programa.
El trabajo de Denisse Peitsch, Alicia Fernández, Miriam Iglesias y Tamara Ristagno, se centra en el análisis de la compleja tarea de alimentar en tanto actividad de cuidado sostenido por las mujeres trabajadoras comunitarias en los territorios, como un trabajo elemental del bienestar social pero invisibilizado, no reconocido y no remunerado.
Cecilia Lima, Guillermo Delgado y Marcelo Lucero, analizan elementos centrales del discurso macrista, y reflexionan más específicamente sobre lo que implicó el discurso del merecimiento anclado al paradigma del emprendedor neoliberal y sus implicancias para el surgimiento de experiencias de economía popular solidaria.
El artículo de María Bosio, Rossana Crosetto y Claudia Bilovcik, tiene por objetivo conocer las condiciones para el acceso efectivo por parte de las mujeres y personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) durante la pandemia, a partir de los saberes y prácticas de profesionales que se desempeñan en Atención Primaria de la Salud de la ciudad de Córdoba.
Natalia González y Lucas Herrera, nos proponen analizar la memoria colectiva como problema público y asunto de gestión de las políticas públicas. En esa direccionalidad, el articulo reconstruye el vínculo entre reconocimiento y políticas de memoria en Argentina, en el tránsito que va desde políticas de búsqueda de verdad y justicia -centradas en las víctimas- hacia políticas que reconocen otras memorias -barriales, generizadas, raciales, juveniles, migrantes- y a otros sujetos del recuerdo.
Finalmente, Celina Andreassi y Bruno Carpinetti nos presentan la forma de implementación de las políticas sociales que fueron parte del proceso de reconstrucción posterior a los incendios forestales y de interfase que afectaron al municipio de Lago Puelo, Provincia de Chubut, en marzo de 2021. Específicamente, el articulo indaga en las formas de coordinación y problemáticas que surgieron entre los actores y jurisdicciones que participaron en este proceso.
Desde Ciudadanías, agradecemos a las y los autores y evaluadores/as que formaron parte de este número por su colaboración, y cerramos con enorme entusiasmo los dos volúmenes dedicados a difundir temáticas de interés y perspectivas que fueron parte del debate del Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales.
Patricia Davolos
[1]Las mismas fueron revisadas por evaluadores anónimos.
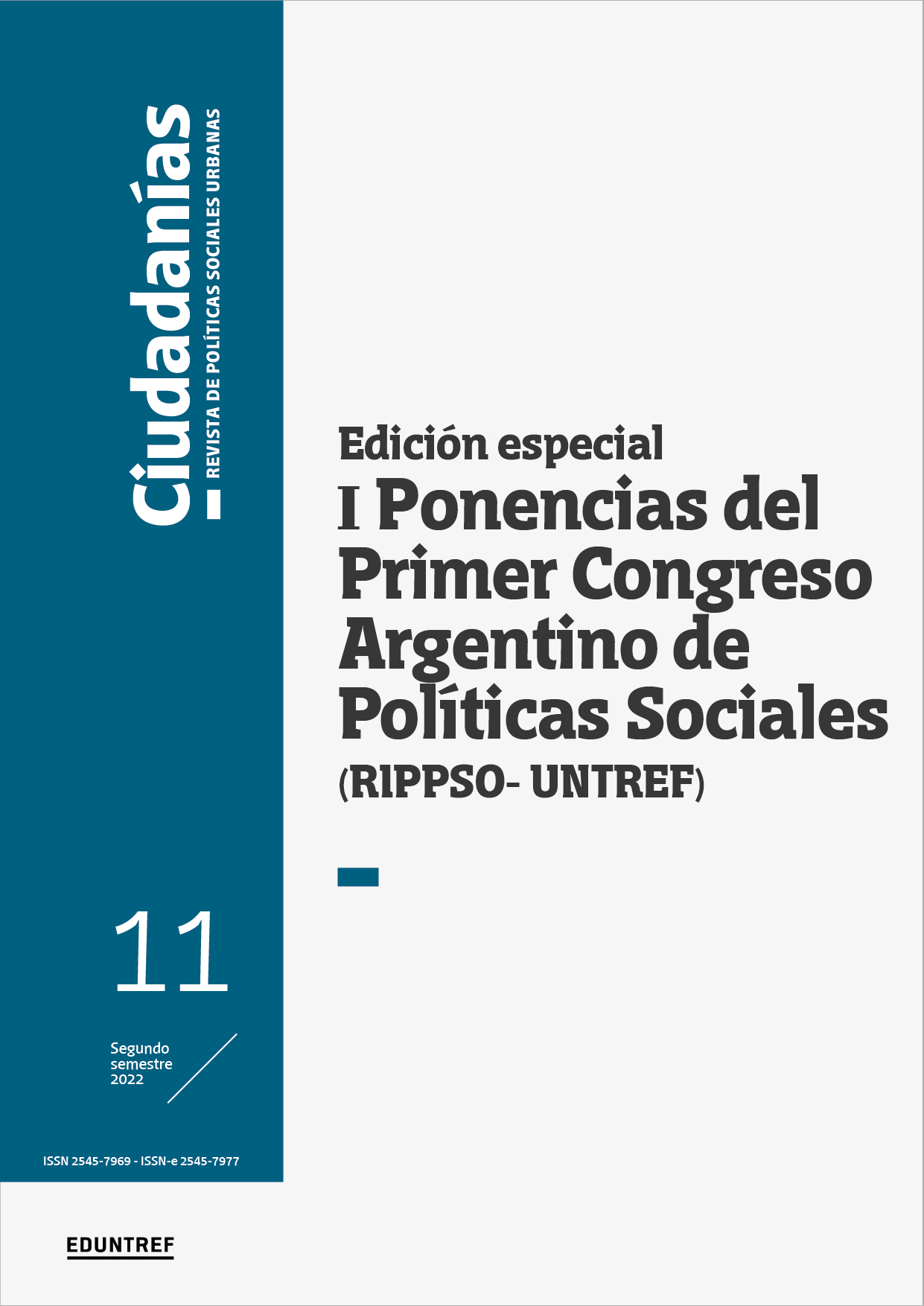
Con particular satisfacción presentamos este número especial de CIUDADANIAS dedicado al Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales, organizado por la Red interuniversitaria de posgrados en políticas sociales -RIPPSO- en la sede de la UNTREF el pasado mes de noviembre.
Reconociendo la importancia del evento, destinado a presentar y debatir sobre los desafíos y experiencias que se desarrollan en el campo de las políticas sociales, a partir de las contribuciones teóricas, metodológicas e instrumentales de los especialistas que trabajan en ese campo, la dirección y el Comité Editorial de CIUDADANIAS resolvieron dedicar un número especial para colaborar en la difusión de las principales contribuciones del Congreso.
Con esa intención este número se limita a reproducir los artículos y contribuciones seleccionados para la publicación y se suspenden las otras secciones habituales de la revista (sección de crítica de libros, artículos libres, otros).
Lamentablemente algunas demoras en la recepción de varios de los trabajos publicables nos impidieron cumplir con el calendario de publicación semestral de la revista, por lo que este número sale con atraso.
Como posiblemente vamos a seguir recibiendo algunos otros artículos del Congreso, hemos previsto publicarlos en la sección de artículos libres en los próximos números de la revista.
Finalmente me interesa reiterar la vocación de colaborar desde CIUDADANIAS con la producción académica de los integrantes de la RIPPSO con la publicación de las contribuciones que interese difundir por este medio.
Jorge Carpio
Director
I.- Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales (RIPPSO-UNTREF)
El Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales, estuvo organizado por la Red Interuniversitaria de Postgrados en Políticas Sociales (RIPPSO) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), y se realizó de manera presencial en las sedes de UNTREF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 22 y 23 de septiembre de 2022.
El objetivo de este Primer Congreso fue propiciar e institucionalizar hacia el futuro una comunidad amplia y plural de debate e intercambio en torno a los avances y resultados de investigaciones académicas y de experiencias en el campo de las políticas sociales con el fin de realizar aportes para la elaboración de intervenciones que actúen con eficacia en la promoción de derechos y en una mayor justicia social.
El evento contó con más de 200 ponentes provenientes de distintas provincias argentinas y también de países vecinos. Participaron investigadoras e investigadores de universidades y centros académicos, colectivos profesionales, trabajadores de la administración pública nacional y subnacional, y de organizaciones sociales, comprometidos y comprometidas con la construcción, implementación y evaluación de estrategias públicas para la protección, promoción del bienestar y sostenibilidad de la vida de la ciudadanía en territorios heterogéneos y desiguales.
Por un lado, la exposición de ponencias se organizó en seis ejes temáticos coordinados por especialistas que sistematizaron, organizados en distintos subejes, las principales problemáticas y preocupaciones que modelan el campo actual de las políticas sociales:
Por el otro lado, se realizaron cinco Mesas Temáticas Centrales con destacados invitados, a partir de las cuales se propició un acercamiento más pormenorizado a los retos y problemáticas que la actual coyuntura del país impone reflexionar relativas, en términos amplios, a las líneas de continuidad, límites y disputas del modelo económico-político-social imperante y a la producción de bienestar que institucionaliza. Las Mesas se conformaron procurando una representación plural de opiniones y ámbitos diversos:
La conferencia de apertura estuvo a cargo de Fernando Filgueiras (Coordinador de Unidad de Métodos y Acceso a Datos, Universidad de la República, Uruguay. Jefe de Oficina País, UNFPA), y la mesa de cierre conto con la participación de Sonia Fleury (investigadora del Centro de Estudios Estratégicos de la Fundación Oswaldo Cruz- FIOCRUZ, Brasil) y Carlos Vilas (Director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno, Universidad de Lanús, Argentina), que introdujeron una perspectiva regional y latinoamericana en clave comparativa.
Con el objeto de compartir estos debates, balances y desarrollos, este número de la Revista Ciudadanías, publica algunas de las ponencias que reflejan el espíritu de las preocupaciones que atravesaron los distintos ejes temáticos[1], como así también compartimos la exposición de Sonia Fleury en su conferencia de cierre, y los debates centrales surgidos de la mesa temática “POBREZA E INDIGENCIA: MEDICIÓN, IMPACTO Y POLÍTICAS DE INGRESOS”.
Finalmente, subrayar que la realización de este Congreso sólo ha sido posible por un intenso trabajo de equipo y el apoyo de numerosas instituciones agrupadas en la RIPPSO.
En un intervalo de las sesiones del Congreso se realizó una reunión plenaria de la RIPPSO para formalizar el cambio de la Comisión Directiva, por el cumplimiento del mandato de la Comisión presidida por Jorge Carpio en representación de la UNTREF. La asamblea eligió la nueva Comisión Directiva integrada por Lía Zottola, que la presidirá, en representación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de Laura Garcés de la Universidad de San Juan y Jorge Carpio de UNTREF como primer y segundo vocal respectivamente. Esta Comisión tiene mandato por dos años y tiene a su cargo la organización del Segundo Congreso Argentino de Políticas Sociales durante el año 2024.
Desde la Comisión Organizadora de UNTREF, agradecemos a todas las personas que han contribuido de diferentes formas a la preparación y desarrollo de este primer congreso.
La Comisión Organizadora UNTREF estuvo constituida por Jorge Carpio, Patricia Feliú, Gabriela Benza, Cristina Erbaro y Patricia Dávolos.
Patricia Dávolos
Equipo Editorial
[1]Las mismas fueron revisadas por evaluadores anónimos.
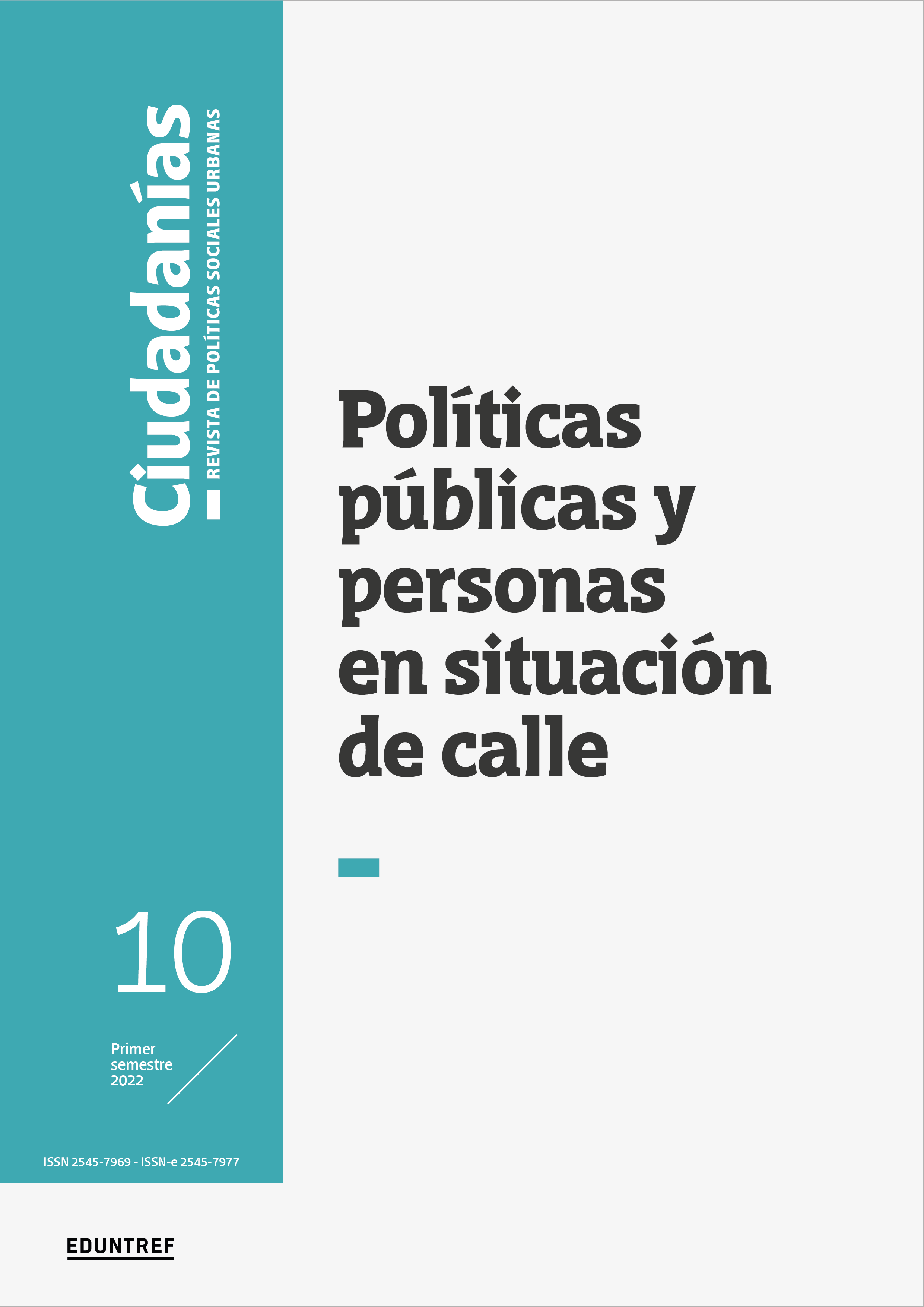
Este número de la revista Ciudadanías tiene dos propósitos centrales. Por una parte, presentar el dosier temático dedicado a la problemática de las personas en situación de a cargo de Santiago Bachiller. Por otro, presentar la realización del Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales, organizado por la Untref y la Red Interuniversitaria de Postgrados en Políticas Sociales (RIPPSO) realizado durante los días 22 y 23 de septiembre de 2022.
Con la intencionalidad de contribuir a construir esa sociedad más solidaria e igualitaria que todos anhelamos, el congreso se constituyó en un espacio de reflexión para repensar las políticas sociales en la pos pandemia, sus marcos conceptuales, su viabilidad política y económica y los consensos necesarios para alcanzarla.
Uno de los objetivos centrales de este primer congreso fue establecer diálogos e intercambios entre el campo de la producción de conocimiento de las ciencias sociales, los ámbitos de generación de sistemas de información de datos y categorías de análisis, los decisores y gestores de las políticas sociales, y los distintos sectores sociales que son interpelados por esas políticas. Asimismo, se estableció un compromiso por institucionalizar este espacio de reflexión y debate, con el objeto de realizar aportes para la elaboración de intervenciones que actúen con eficacia, ampliando derechos y promoviendo la construcción de una sociedad con mayor justicia social.
El congreso conto con destacados invitados nacionales e internacionales para las conferencias de apertura y cierre como Fernando Filgueiras (Uruguay), Sonya Fleury (Brasil) y Carlos Vilas (Argentina). Se contó además con más de 200 ponencias presentadas en los distintos ejes y subejes temáticos, y con 5 mesas especiales donde se abordaron las disputas, tensiones y desafíos en el modo de producción e institucionalización del bienestar, las protecciones sociales y la distribución de la riqueza entre sectores sociales.
Las presentaciones se orientaron a examinar y debatir desde diferentes aproximaciones, el proceso de distanciamiento de los compromisos de clase en los que se sustentaron los Estados de Bienestar respecto a la distribución de beneficios y riesgos entre el capital y el trabajo en sentido ampliado. A este proceso de remercantilizacion se agregan nuevas complejidades y desajustes de aquellas políticas pensadas integralmente durante el periodo de industrialización, relativas a los cambios en los ciclos vitales y el envejecimiento autónomo, los riesgos socio ambientales, la concentración urbana y las nuevas formas del trabajo, los nuevos modelos familiares y convivenciales, el papel de las mujeres, su ingreso al mercado de trabajo y las políticas de cuidados integrales, entre algunas de las cuestiones más relevantes. En ese marco general, las sucesivas crisis en nuestro país, el endeudamiento externo y la complejizacion de la situación social como producto de la pandemia del COVID 19, abrieron nuevas preguntas al debate.
Parafraseando a Álvaro García Linera, reconocido intelectual y ex vicepresidente de Bolivia, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre estratégica y corrosión de la esperanza colectiva, frente a respuestas que aparecen como insatisfactorias para las mayorías populares.
Con el objeto de compartir estos debates y desarrollos, el próximo número de la Revista Ciudadanías, estará dedicado a recoger las principales aportaciones surgidas en el marco del congreso.
Por su parte, la problemática de las personas en situación de calle, eje articulador del dosier que se presenta en este número de la revista, es de importancia central en la discusión sobre el bienestar que estamos planteando, como de los criterios de justicia social que expresan en cada momento histórico el nivel de desigualdad y pobreza tolerable en cada sociedad.
El presente dosier estuvo a cargo de Santiago Bachiller (Conicet/UNGS/UNPA/UNTREF) y representa un esfuerzo por insertar el tema en el debate a partir de una serie de contribuciones de prestigiosos especialistas en la temática. El conjunto de artículos de autores nacionales e internacionales nos proponen claves para entender la complejidad de la problemática, sus dilemas y tensiones, como así también los alcances y limitaciones de las herramientas, programas y políticas de intervención para superarla.
Agradecemos desde el equipo editorial a Santiago Bachiller por el compromiso y la tarea realizada, a todos los autores y autoras del dosier y de los artículos libres que participaron de este número. Finalmente agradecer a Damián Mux, por la realización de la reseña sobre el libro compilado por Eduardo Chávez Molina y Leticia Muñiz Terra “El desencuentro: distancias y diferencias de clase en una Argentina desigual”.
Patricia Davolos
Equipo Editorial
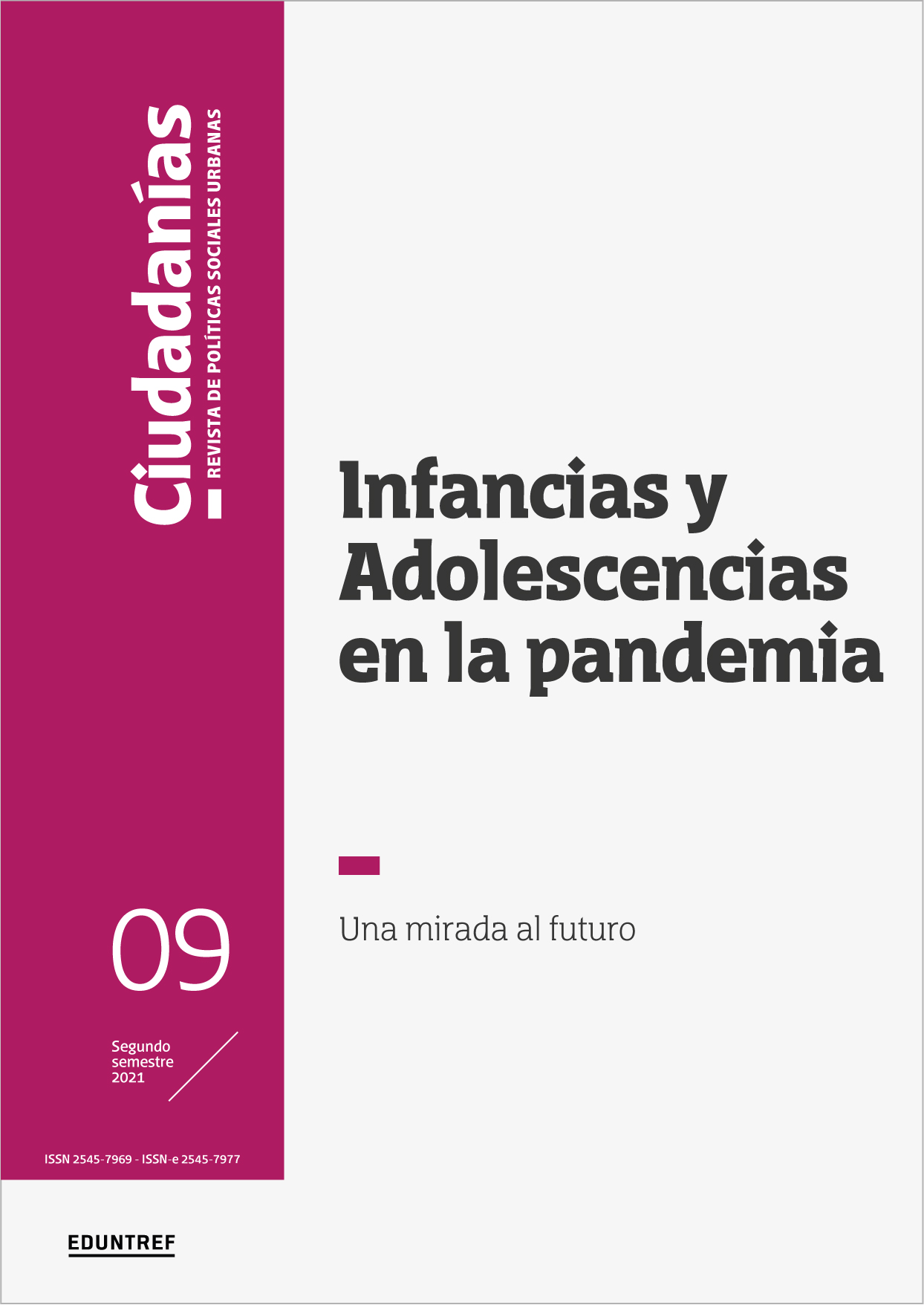
La publicación de este nuevo número de CIUDADANIAS con un dosier dedicado a los problemas de la infancia y la adolescencia, se realiza en simultaneidad con las diversas iniciativas y debates con las que se intenta la construcción de una nueva normalidad en el espacio académico para comenzar a superar las crisis que en todos los órdenes (institucional, laboral, subjetivo y otros), produjo una pandemia que, al parecer, difícilmente lograremos dejar totalmente en el pasado.
La construcción de una nueva normalidad necesita reconocer los impactos materiales y subjetivos que con seguridad van a influir de manera decisiva y durante mucho tiempo, en los comportamientos de los diferentes actores sociales, tanto en los espacios públicos como en el ámbito privado. Entre esos muchos efectos interesa destacar por su importancia la aceleración de las tendencias que imprimen la dinámica de movimiento del sistema global, como el cambio climático o el alarmante incremento de la desigualdad y la pobreza, las crisis migratorias y varios otras que integran la agenda global y se manifiestan en la mayoría de los países. Estas tendencias han puesto al desnudo la lógica de funcionamiento del “capitalismo realmente existente” que opera al impulso depredador de las ganancias sin límites y necesita avanzar despojando a la población de sus derechos a la salud, a la educación, al bienestar y el derecho a una vida digna, al mismo tiempo que pone en riesgo las posibilidades de vida en el planeta.
Partiendo de ese reconocimiento muchos de los estudios e investigaciones que se desarrollan en el espacio académico se proponen contribuir al diseño de políticas destinadas a desmontar los mecanismos de la dinámica depredadora del sistema, identificando a los beneficiarios de esos procesos en el ámbito local, nacional e internacional y frenar la lógica de despojo con la que actúan para arrebatar los derechos a la población y someterla a la pobreza y la precariedad en sus condiciones de vida.
En particular esta situación afecta especialmente a los más vulnerables, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes de hogares pobres a quienes no se vacila en despojar del futuro, al excluirlos de la educación de calidad, de la alimentación saludable y de la posibilidad de soñar un destino mejor.
Desde su creación el equipo de CIUDADANIAS se propuso contribuir a los debates que acompañan la construcción colectiva de políticas sociales comprometidas con el bienestar y la calidad de vida de la población, que actúen como eje articulador de las iniciativas de crecimiento económico y desarrollo, garantizando la satisfacción de las demandas sociales en condiciones de igualdad y priorizando la población en condiciones de desventaja.
Para esos propósitos trata de participar activamente en los debates e iniciativas orientadas a la construcción de una nueva institucionalidad pública, que pueda responder a las transformaciones materiales y subjetivas provocadas por la evolución de la sociedad en las últimas décadas y desarrollar políticas sociales comprometidas con garantizar a la población el ejercicio de sus derechos.
Para avanzar en esa dirección se necesita facilitar las condiciones necesarias para garantizar la convivencia en condiciones de igualdad y con respeto a las diferencias en las prácticas de vida de los individuos y los colectivos sociales, fortaleciendo los mecanismos que facilitan la integración social, sin limitarla a la participación en los mercados de trabajo, y estimular las claves simbólicas y materiales que propician la cohesión social de los diferentes colectivos.
El desarrollo de una nueva institucionalidad social no se propone rechazar o desmontar los “aparatos” institucionales que sirven de soporte a los enfoques tradicionales de las políticas sociales. Por el contrario, se trata en muchos casos de ampliar y mejorar las valiosas experiencias del funcionamiento de los diferentes sistemas y mecanismos de participación y gestión institucional construidos como resultado de las luchas populares, como es el caso de los regímenes participativos para la gestión de las relaciones entre el capital y el trabajo y otros similares. Anclados en esas experiencias se puede avanzar en la institucionalización de las demandas del heterogéneo colectivo de actores sociales que expresan la composición de una sociedad igualmente heterogénea y atravesada por desigualdades e injusticias que reclaman activamente el reconocimiento de sus derechos.
Una de las ventajas del país para avanzar en la construcción de la nueva institucionalidad pública es la existencia de un amplio abanico de organizaciones de diversos colectivos, que expresan una sociedad con elevados niveles de asociación o capital social, que se moviliza activamente para manifestar sus demandas. Esta situación es el resultado de la memoria de más de una centuria de luchas que jalonan las conquistas obreras y las experiencias de muchos líderes sindicales transformados en líderes barriales.
Una lectura atenta y sin prejuicios de esas luchas sirvió de soporte a la institucionalización de las relaciones entre capital y trabajo que, durante varias décadas del siglo anterior, hizo posible construir la sociedad participativa e igualitaria que fue característica del perfil social del país en ese periodo.
En la actualidad en el contexto de una sociedad compleja y diversa en su composición, donde la lucha por el reparto del excedente trasciende a los actores tradicionales del capital y el trabajo, las demandas por una nueva institucionalidad pública de “lo social” necesita considerar los espacios de encuentro y participación de los diferentes actores sociales que reclaman con justicia su lugar en el reparto.
El desarrollo de la nueva institucionalidad es una tarea no menos compleja que la sociedad a la que pretende servir. Atentos a la complejidad de la tarea el equipo de CIUDADANIAS asume el compromiso de colaborar en su construcción abriendo sus páginas a los debates y alternativas que desde el espacio académico se propongan aportar a esos propósitos.
Con esos antecedentes el dosier de nuevo número de CIUDADANÍAS dedicado a las infancias y adolescencias, recoge los aportes de un prestigioso grupo de especialistas que comparten el denominador común de su compromiso con la situación de la infancia y la adolescencia en condición vulnerable, y que contribuyen desde diferentes espacios institucionales, a analizar en profundidad la situación de estos colectivos y las alternativas de políticas o programas que permitan superarla.
Además del reconocimiento a los autores de los artículos, queremos agradecer especialmente a nuestros colegas Cristina Erbaro y Alberto Minujin por la dedicación y el esfuerzo realizado para la preparación del dosier.
Finalmente quiero agradecer la decisión de ambos, como responsables del dosier y en su calidad de coordinadora académica y director respectivamente, de la Especialización en Gestión de Políticas para la Infancia y la Adolescencia, como así también al equipo editor de la revista, de dedicar este número a la memoria de SUSANA CHECA, en reconocimiento de sus aportes en defensa de los derechos de género, de las mujeres y las adolescencias.
Jorge Carpio
Director
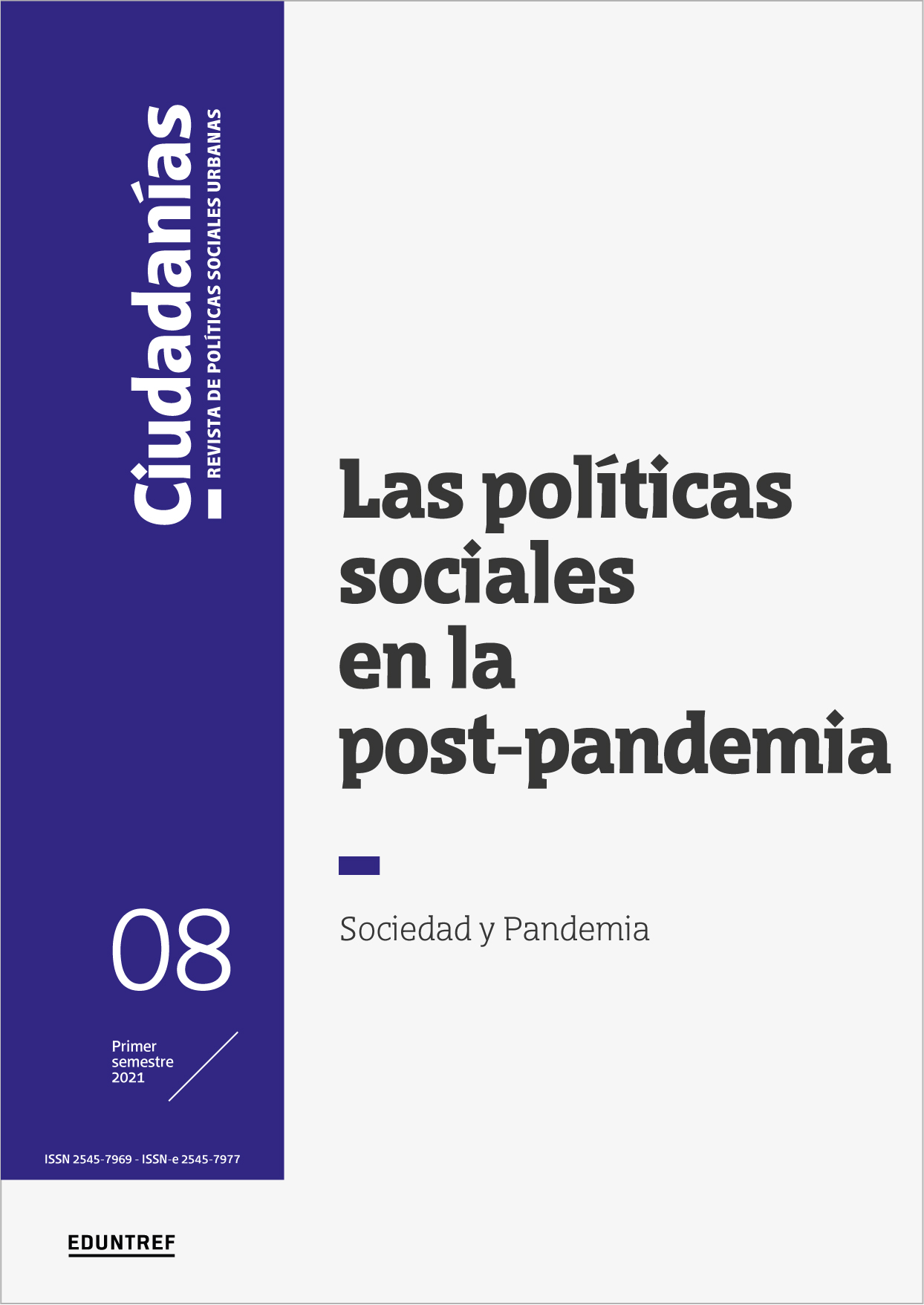
La emergencia desatada por la pandemia producida por el Covid-19, que afecta gravemente al país, al igual que a la mayor parte del planeta, provoca la certeza que nuestras sociedades no volverán a ser las mismas. Las heridas que dejara serán profundas y ardua será su reversión, por ello resultó especialmente importante dedicar un número de Ciudadanías a analizar sus consecuencias en diferentes dimensiones.
La pandemia puso luz sobre la urgencia de problemáticas antiguas, pre existentes, que se vieron exacerbadas en el nuevo contexto, a la vez que alumbro nuevos riesgos e inseguridades propias de la emergencia sanitaria. Pero, por otro lado, la pandemia no nos muestra ninguna novedad: sus efectos son diferenciales entre clases sociales y categorías sociales (como las mujeres, infancias y adolescencias, migrantes, pueblos originarios, entre otras). Las poblaciones más vulnerabilizadas en la pre pandemia resultan sin dudas las más afectadas, amplificando peligrosamente las brechas de la desigualdad.
La desigualdad no solo se incrementa en el interior de los espacios nacionales, sino entre regiones y entre países. Las evidencias empíricas para nuestra región son elocuentes. De acuerdo con las proyecciones de CEPAL, en 2020 se produjo en la región una caída de unos 7,7 puntos porcentuales del PIB, lo que agregaría 12 millones de personas a las filas del desempleo (37,7 millones). Adicionalmente al desempleo abierto, aumenta la población que paso a la inactividad como desempleo oculto, a causa de las restricciones a la circulación impuestas por la pandemia, que afecto mayormente a las y los trabajadores informales. Se estima que la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% y la de pobreza extrema el 12,5% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. De esta forma, la pobreza y la pobreza extrema llegaron a alcanzar niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años.[1]
La situación de Argentina es particularmente compleja ya que la crisis se reinscribe en una economía que venía en recesión, con un horizonte comprometido por la negociación de su deuda externa y con un deteriorado cuadro social. En 2020 se produjo una caída de casi 10 puntos en el PBI (INDEC), y la pobreza alcanzó en el primer semestre al 40,9% de la población argentina con un 10,5% de indigencia. Con aumentos de más de 5 y 3 puntos porcentuales respecto al año previo resultan los peores índices semestrales en varios años de nuestra historia, con el agravante que el grupo de edad más afectado son los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años. Allí el 56,3% del total son pobres (datos tomados de INDEC, EPH).
En ese contexto, el esfuerzo de intervención estatal fue importante, aunque resulto insuficiente ante la gravedad del cuadro. En las barriadas populares se intentó dar contención a las situaciones más críticas y evitar una eclosión social, gestión que se llevó adelante en articulación con la vasta red de movimientos y organizaciones sociales existentes en los territorios. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar, conjuntamente a los refuerzos excepcionales en las transferencias de ingresos y contención alimentaria en comedores, permitieron no solo visibilizar la envergadura de la emergencia sino también mapear y tener evidencias más precisas para interpretar los desafíos y las prioridades.[2]
Nos encontramos en un punto de inflexión en el modo de producción e institucionalización del bienestar. El dossier que estructura este número de la revista coordinado por el Dr. Gabriel Kessler (École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (EHESS) / CONICET / UNLP) y co coordinado por el Dr. Gonzalo Assusa (Universidad Nacional de Córdoba / CONICET), resulta una invitación para pensar la pandemia en nuestro país en sus dimensiones políticas, sociales, económicas, relacionales, subjetivas. La riqueza del conjunto de las contribuciones reunidas por los especialistas mencionados, conjuntamente a aquellos que integran la sección reservada para “Artículos Libres” que incluye la revista, resultan una oportunidad en el marco de la crisis para reflexionar sobre el establecimiento de las líneas directrices de una agenda urgente para encarar la post pandemia.
Los escenarios y las rutas de salida son un proceso abierto, pero en disputa permanente en torno a la distribución del poder y la riqueza. Poner en debate los paradigmas existentes, agudizar los diagnósticos, establecer puentes y promover el espíritu crítico entre el mundo académico, de la investigación y el de la gestión de las políticas públicas, resultan tareas imprescindibles.
Además de la centralidad en torno a la discusión sobre la temática propuesta, este número inaugura una nueva etapa en la trayectoria de la revista que apunta a instalarse como un espacio de referencia de los valiosos debates latinoamericanos sobre las condiciones y desafíos de la producción del bienestar en estos tiempos de cambio.
Con esa intención a partir del próximo número incorporaremos nuevas secciones de crítica de libros y revistas académicas y un informe de coyuntura social, en ambos casos privilegiando la mirada regional.
Por último, se agradece especialmente a los organizadores del dossier, y a les autores, evaluadores y colaboradores que participaron en este número. Para finalizar aprovechamos para informar a les lectores la incorporación de Patricia Davolos, como coordinadora del equipo editor y de Paula Krause como asistente de dirección.
[1] https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta. Panorama Social de América Latina 2020, Presentación de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
[2] A estas acciones, programas y políticas podemos adicionar el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), asignación compensatoria del salario que articula con el mundo laboral formal contributivo.
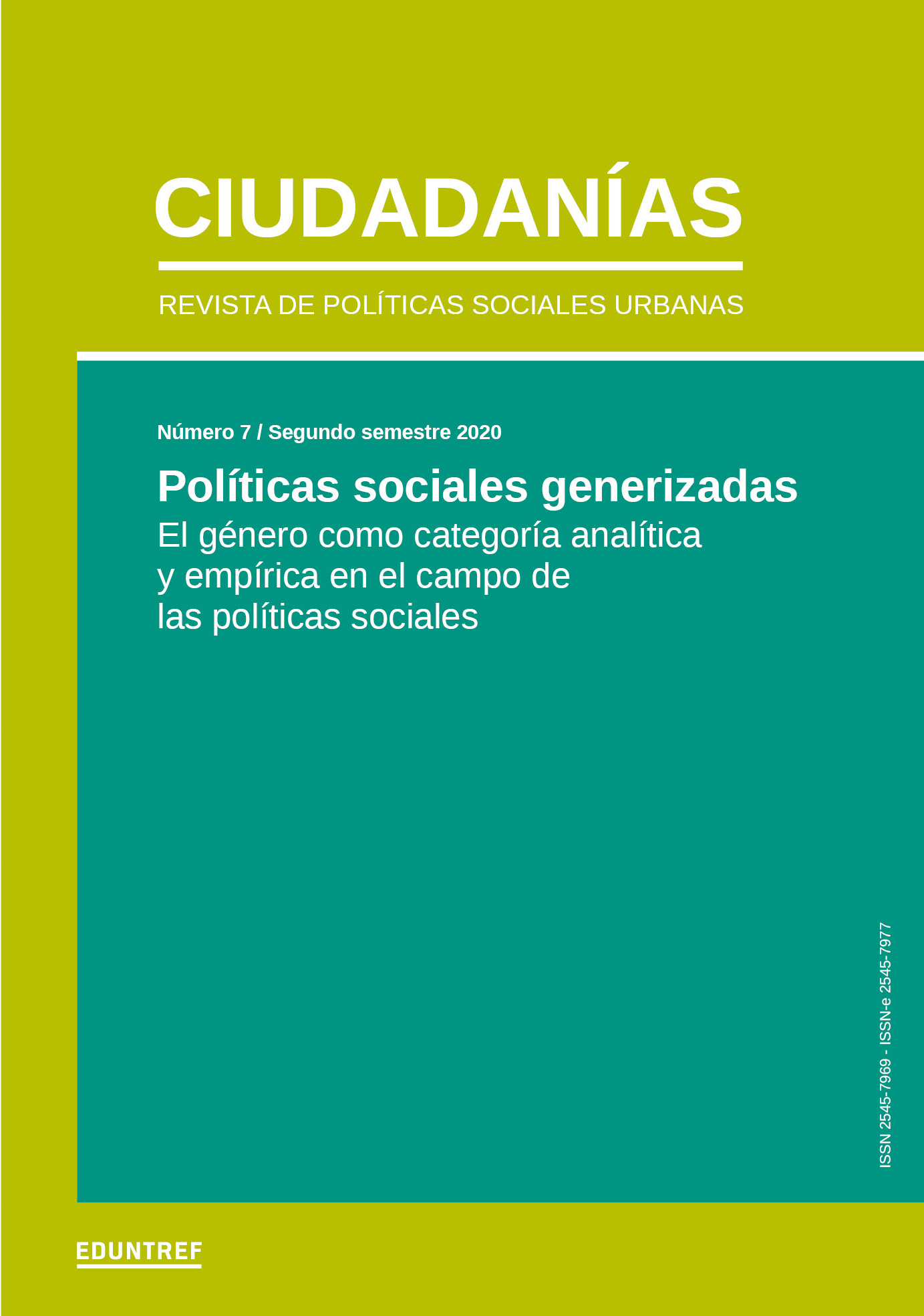
Con un gran interés y preocupación por reunir trabajos que aborden -desde diversas perspectivas teórico-metodológicas- a las políticas sociales en general y, en particular, a la relación que las mujeres entablan con los Estados, las “burocracias del bienestar” y los dispositivos que intervienen en el campo de lo social (políticas, programas, agencias), en 2019 se difundió la convocatoria del número 7 de Ciudadanías. En dicho contexto, el mundo aún no imaginaba lo que depararía la pandemia producida por el Covid-19 y sus múltiples consecuencias en diversas esferas del mundo social.
Hoy más que nunca, la situación sanitaria y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) para enfrentar el avance del virus profundizaron, o bien hicieron más visibles las desigualdades de género. Estos vectores de desigualdad también atraviesan a la producción académica y científica. Desde diversas publicaciones notamos que, desde comienzo de la pandemia, estamos recibiendo menos artículos de parte de académicas y científicas. Más aún para revistas como Ciudadanías que se caracterizan por tener entre sus autoras y especialistas en diversas funciones –pares evaluadoras y/o integrantes de los diversos comités que conforman la Revista- a académicas y científicas mujeres.
Realizando un balance (1) del primer ciclo de la revista, compuesto por siete números, Ciudadanías difundió mayoritariamente producción científica de autoras: el 75% son mujeres, mientras que hay solo un 25% de varones. En el rol de pares evaluadores también la feminización es marcada, alcanzando el 67%. No es de extrañar, entonces, que en un dosier que convoca a incorporar la perspectiva de género, este patrón generizado y desigual se profundice aún más y se haga más manifiesto: las especialistas en estos temas son mayoritariamente mujeres. En el número que aquí se presenta la participación femenina llegó al 90% considerando ambos roles y, en particular, esta edición publica en su totalidad artículos escritos por académicas y científicas.
Según datos relevados y difundidos por editores y editoras de revistas científicas internacionales, (2) en un contexto en el que todo el mundo académico y científico se vio obligado a transformar de manera vertiginosa sus metodologías de trabajo, cuestiones operativas, usos y costumbres, adaptándolos a la modalidad virtual, la producción académica de las mujeres investigadoras se vio alterada, provocando una disminución marcada en sus contribuciones. La tan invocada frase “quedate en casa” significó para muchas mujeres -dentro de las que también se encuentran las académicas- un fuerte impacto en la disponibilidad del uso del tiempo para producir, paralelamente que se atiende a las múltiples demandas de los cuidados, cuestión que se exacerba en el caso de las madres de niñas y niños pequeños. Las desigualdades históricas en el reparto de los cuidados se reforzaron en un contexto de suspensión de la presencialidad escolar y de la imposibilidad de apoyarse en otros vínculos, generando en las mujeres una mayor carga de trabajo que, evidentemente, debieron restar de sus otras actividades y compromisos laborales.
En este contexto, publicar un nuevo número de Ciudadanías, escrito y producido íntegramente por mujeres, en el contexto de pandemia y ASPO, significó un desafío de gran magnitud y su concreción representa una doble satisfacción. Nos permite contribuir a visibilizar la producción académica en torno a la generización de y en las políticas sociales, pero, además, contribuye a fortalecer estos espacios altamente feminizados de producción académica y de reflexión sobre las políticas sociales.
En este número Carla Zibecchi (CONICET/CEIPSU-UNTREF) ha sido convocada para coordinar y presentar el dosier “Políticas sociales generizadas. El género como categoría analítica y empírica en el campo de las políticas sociales” que reúne el trabajo de investigadoras y académicas locales e internacionales. Queremos agradecer especialmente las contribuciones específicas de dos destacadas especialistas que abren este dosier. Por un lado, a Ann Orloff, una de las más grandes exponentes de la teoría feminista del Estado a nivel mundial, pionera en los análisis históricos para el estudio de los efectos de las políticas sociales en el género quien, junto con Marie Laperriere, envió un artículo que hemos traducido especialmente para este número. Por otro, a Ana Laura Rodríguez Gustá, una experta en América Latina, con una amplia trayectoria en el estudio de las capacidades estatales, las políticas locales y la igualdad de género.
Por fuera del dosier, pero íntimamente relacionado con la temática convocante de Ciudadanías 7, la sección “Artículos Libres” aborda también el carácter generizado de políticas que atienden “nuevos riesgos sociales” y nuevos/as destinatarios a través de un artículo que problematiza las licencias familiares para padres. El trabajo de María Victoria Castilla y Nicole Baumwollspinner nos ofrece un análisis sobre las experiencias y las normativas (morales y legales) vinculadas con las paternidades, considerando las vivencias de varones jóvenes sobre paternidades en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Del mismo modo, Sofía Pincione nos comparte la experiencia de un trabajo realizado en el marco del Taller Prácticas Profesionales de la Especialización y Maestría en Políticas Sociales Urbanas (UNTREF) en la sección “Prácticas y Saberes”. Su artículo muestra el ejercicio reflexivo de una intervención profesional para analizar la Encuesta Anual de Hogares (EAH) de la Dirección General de Estadística y Censos de la CABA, desde un enfoque de género. El artículo atiende a cómo la EAH clasifica, jerarquiza, compara los hechos y situaciones vinculadas a las mujeres que viven en la Ciudad.
Finalmente, queremos compartir que la publicación de este número de Ciudadanías cierra una etapa de la que formó parte un equipo editorial que tuvo a su cargo la gestión de los primeros siete números. Agradecemos a todos y todas quienes han formado parte de este camino sumamente enriquecedor para todas quienes formamos parte de él y deseamos que el nuevo equipo editorial que acompañe a su Director, Jorge Carpio, pueda consolidar las fortalezas de esta joven revista.
Valeria Chorny
Secretaria Editorial
(1) Agradecemos el trabajo de Nadia Tuchsznaider, quien formó parte del equipo de Ciudadanías como asistente editorial, en el análisis de estos datos y las tendencias estadísticas de producción de la revista.
(2) Ver, por ejemplo, artículos como Impact of COVID-19 on academic mothers (Science, 15 de mayo de 2020), ¿Dónde están las científicas en la pandemia? La covid-19 las borra del mapa (El País, 31 de agosto de 2020), Científicas en cuarentena: Más desigualdad y menos productividad (TSS-UNSAM, 21 de mayo de 2020), entre otras publicaciones.
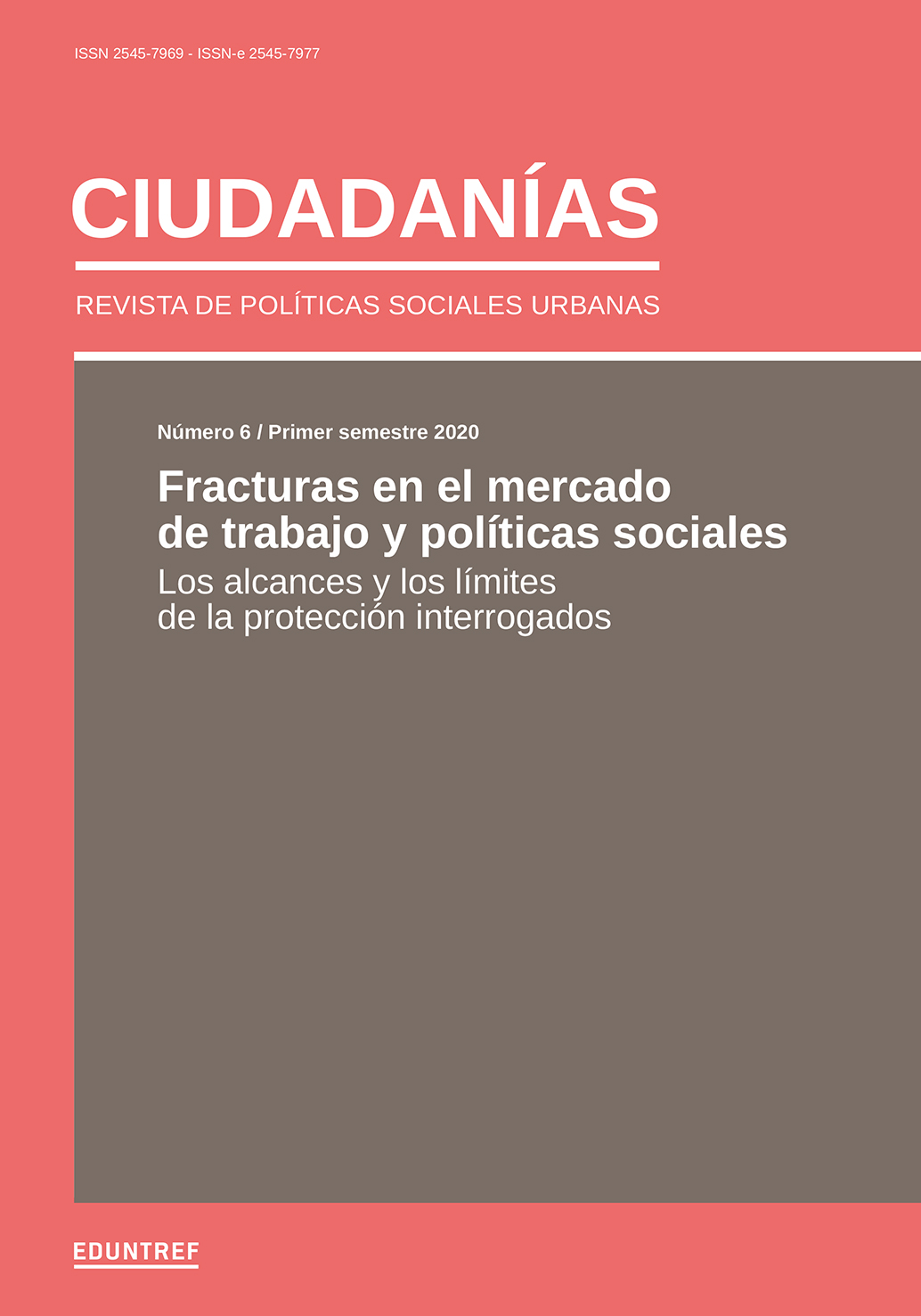
Este número de Ciudadanías comenzó a pensarse en abril de 2019. En el momento en que se escribe este editorial el mundo enfrenta una pandemia cuyos efectos son devastadores. Desde hace casi cinco meses los líderes políticos de todas las naciones deliberan sobre cuáles son las formas para enfrentar el virus del Covid 19 y ensayan, con mayor o menor eficacia, medidas para proteger a sus poblaciones. El virus llegó a los países de América Latina un poco más tarde que en los países de mayor renta y nos enfrentó con el peor espejo: nuestras sociedades profundamente desiguales y nuestros sistemas de protección insuficientes y hasta precarios. No sólo nos preocupan los efectos sobre la salud sino cómo vamos a hacer frente a la necesidad de recursos que siempre son escasos y cuya matriz de redistribución se presenta históricamente regresiva. ¿Cómo imaginar la mejor forma de atender la situación actual frente a la pandemia y, más aún, cómo pensar el día después en nuestras sociedades con tasas de pobreza de 30% y de pobreza extrema de 11% de la población? Por si los porcentajes no son elocuentes, pensemos que se trata de 185 millones de personas en el primer caso y de cerca de 70 millones en el segundo (CEPAL, Panorama Social 2019:97).
En abril de 2019 dedicar un número de Ciudadanías a la vinculación entre el mundo del trabajo y las políticas sociales era fundamental y esperado. Ese vínculo constituye uno de los pilares del campo de estudio y de intervención, tanto en términos teóricos como en términos fácticos, cuando analizamos las estructuras de protección realmente existentes de nuestros países. En aquel momento no podíamos dejar de reconocer las fracturas que presentaba el mundo del trabajo para interrogarnos sobre los desafíos que esas condiciones planteaban a los sistemas de protección y sobre sus efectos en las condiciones de vida de las personas. Cabía también potenciar la imaginación para generar intervenciones que respondieran a esos desafíos. Un año después la pandemia provocada por el Covid 19 y las medidas que día a día se van tomando para hacerle frente nos exponen con crudeza esas fracturas y la precariedad de nuestros esquemas de protección que, ya lo sabíamos, no alcanzaban a todas las personas. Aquella preocupación analítica de un año antes cobra hoy la actualidad de la emergencia. Algunos datos ilustran aquel escenario pre pandemia: una tasa de informalidad de 53% en la región -cerca de 140 millones de trabajadores y trabajadoras- daba cuenta de condiciones de trabajo inseguras, oportunidades de formación casi inexistentes, ingresos irregulares y más bajos y de jornadas laborales más extensas (OIT, 2018). En 2017, tomando el conjunto de los países de América Latina, sólo el 24%de las personas económicamente activas de estratos bajos eran afiliadas o contribuyentes a algún sistema de pensiones, valor que alcanzaba al 55% en los estratos medios y al 76% entre personas económicamente activas de estratos de ingreso alto (Cepal, 2019: 78). No sólo la protección no alcanzaba a todas las personas que participaban del mercado laboral sino que, en esas condiciones, la única garantía era que frente a los riesgos del retiro, la enfermedad o la desocupación, se reproducirían o se ampliarían las desigualdades de la vida activa.
Los artículos que se publican en el dosier Fracturas en el mercado de trabajo y políticas sociales. Los alcances y los límites de la protección interrogados nos invitan a revisar esos reconocimientos. Con la colaboración de Diego Masello, coordinador general del CIEA-UNTREF y especialista en la dinámica del mercado de trabajo en la Argentina, recibimos cinco estudios que, elaborados desde la situación argentina, proponen claves para entender y herramientas para discutir los desafíos de las estructuras de protección social apoyadas en la centralidad dada al trabajo y al empleo como vías de acceso.
En primer lugar, Ana Logiudice nos invita a analizar las tensiones y articulaciones entre los programas asistenciales de empleo y las políticas de transferencias monetarias condicionadas en la Argentina durante la última década (2009-2019). Luego, a partir del estudio de las tendencias en el sistema de seguridad social, María Ignacia Costa y Alejandra Beccaria dan cuenta de los límites de la lógica contributiva en el sistema de protección social de la Argentina. El tercer artículo, de María Victoria Deux Marzi y Florencia Pisaroni, sigue revisando los límites y los alcances de la seguridad social, esta vez interrogando en torno a la construcción de nuevos entramados de protecciones para la Economía Popular y Solidaria. Rebeca Cena y Andreina Colombo indagan sobre las percepciones en torno a los trabajos de mujeres cuentapropistas de la ciudad de Rafaela (Santa Fe) en el siglo XXI. Y Silvana Melisa Herranz nos presenta las condiciones paradojales de “inclusión por medio del trabajo” en el proceso de salida de la cárcel y los hospitales psiquiátricos, dos dispositivos de encierro.
Por fuera del dosier pero aún inscripto en la vinculación entre trabajo-políticas sociales y protección, en su artículo de la sección de Avances María Madoery comparte reflexiones analiticas en torno al sujeto, la organización y el uso del espacio público en las ferias populares de Rosario.
Finalmente, en la sección de Artículos libres Miguel Adolfo Ortiz Brizuela analiza los procesos de pauperización actual de los barrios tradicionales de la ciudad de San Luis Potosí, México, reconociendo cambios territoriales y una desigualdad persistente. Si bien no sigue el interrogante del dosier, el texto deja abierta una línea de trabajo desde la cual deberán revisarse también los efectos de la pandemia. En nuestras ciudades latinoamericanas, la precarización laboral y la desprotección de los sistemas de políticas sociales adquieren dimensiones y características particulares, agravadas, en los barrios populares, en aquellos que han nacido como enclaves de pobreza así como en los otros que han conocido procesos de pauperización.
Si lo que presentan los trabajos publicados en Ciudadanías 6 da cuenta de la vinculación trabajo/políticas sociales y protección antes del Covid, con pesar podemos afirmar que en el escenario futuro estos problemas serán más graves. De todos modos, las lecturas que proponemos mostrarán una diversidad de dimensiones y situaciones desde las cuales se pueden reconocer las fracturas del mundo del trabajo y los límites de las políticas sociales y de los esquemas de protección pero también sus recorridos y sus promesas y ojalá, esperamos, nos permitan pensar algunas claves de solución o, al menos, de mejoras.
En fin, agradecemos al profesor Diego Masello por su colaboración en el armado de este número. Hoy, a un año de su definición, autores/as, lectores/as y equipo editorial, sabemos que algunas preguntas y muchas herramientas de intervención social nos quedaron viejas. Las condiciones de vida actuales y la incertidumbre del futuro inmediato y de la “nueva normalidad” post pandemia cuando eso sea posible nos urgen a discutir paradigmas, a inventar nuevas herramientas y a fortalecer las convicciones.
Equipo editorial
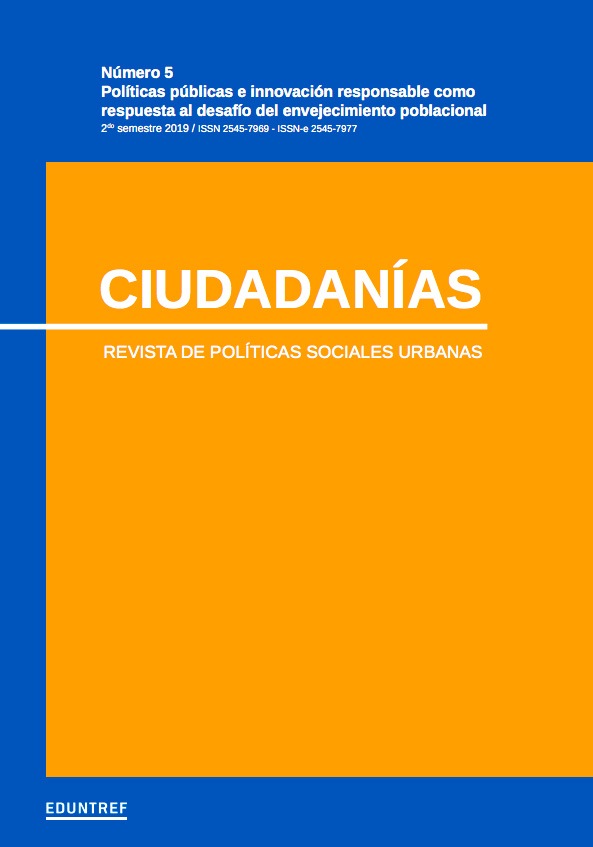
El envejecimiento de las sociedades es un fenómeno expandido y del que tomamos conciencia cada vez más. Su alcance puede pensarse como un factor de peso en el orden societal en distintas escalas. En tanto implica que las personas mayores tienen una mayor presencia y durante más años, esa situación que celebramos como expresión de mejoras en la calidad de vida general en nuestras sociedades entraña además nuevos desafíos para las propias personas y sus familias y para las políticas públicas. Podríamos decir, como espejo de lo que se plantea en uno de los artículos que se incluyen en el dosier de Ciudadanías N° 5, que no solo las sociedades llegan a viejas, sino, cada vez más, también las personas.
En las últimas décadas se ha avanzado en el reconocimiento de esta cuestión que enfrentan sobre todo las sociedades de desarrollo alto y medio. Del hito fundante que representó en 1982 la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en Viena, convocada por las Naciones Unidas, a la vigencia de un nuevo paradigma de derechos humanos de la vejez se ha trazado un valioso recorrido. Claro que ese recorrido ha sido diverso según los países. En nuestra región, en esa heterogeneidad, la Argentina, país pionero en reconocer los derechos de los ancianos desde mediados del siglo XX, suscribió en 2017 la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada durante la 45° Asamblea General de la OEA de 2015. Y hasta el momento también ratificaron el acuerdo Costa Rica, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Ecuador.
Ahora bien, ¿en qué medida estos desarrollos institucionales impactan en el tratamiento efectivo de los derechos de las personas mayores?, ¿en qué medida se traducen en políticas sociales que contribuyen al bienestar de las personas mayores? En este número de Ciudadanías, el dosier, coordinado por Adriana Fassio y Christian Arias, reúne diversos aportes en torno a estas preguntas.
Por un lado, dos artículos revisan los desafíos para la inclusión de las personas mayores en los países latinoamericanos y en el caso particular de Chile. Mientras que Mariana Paredes lo hace desde el prisma de las políticas urbanas para la región, Tania Biere pone el foco en las instancias de participación de las propias personas mayores.
Otros dos artículos analizan las políticas sociales dirigidas a esa población en dos ciudades de la Argentina. Estefanía Cirino y Liliana Findling se preguntan sobre los programas aplicados en la Ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva integral de cuidados. Sofía Marzioni reconstruye el itinerario de las políticas de vejez en la ciudad de Santa Fe. Estos abordajes proponen una mirada subnacional, dando cuenta de la particular combinación, articulación y tensión entre políticas de diferente escala jurisdiccional. Pero también llaman la atención sobre la centralidad que toman, en relación con esta problemática, las acciones de nivel local.
Más allá del dosier, el tema de las personas mayores y sus derechos atraviesa otras secciones de la revista, en vinculación con el cuidado, uno de los pilares del bienestar. En “Prácticas y saberes”, Marcela Inés Freytes Frey, Marina Veleda, Gustavo Sosa, Alberta Bottini y Mariela Nabergoi dan cuenta del desarrollo de las cooperativas de cuidados en la Argentina. Por su parte, en “Avances de Investigación”, Bárbara García comparte su estudio sobre la regulación del cuidado de las personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires.
En “Reseñas”, Diana Pérez presenta el libro El trabajo de cuidado, de Natacha Borgeaud-Garciandía (2018), recuperando las voces de quienes cuidan.
La sección de “Artículos libres”incluye un análisis de Víctor Antonio Peláez sobre la política de vivienda social en Cuenca, Ecuador.
Poco a poco, Ciudadanías va empujando las fronteras en la circulación del conocimiento sobre las políticas sociales en América Latina. Seguimos trabajando con ese objetivo.
Vilma Paura
Editora
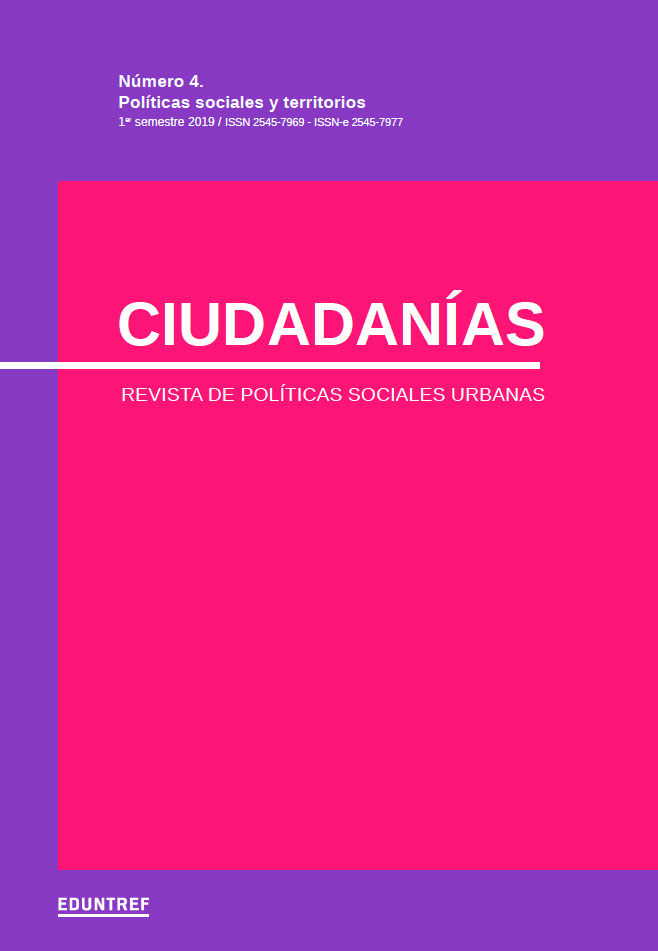
Entre las reformas operadas en las sociedades latinoamericanas en el marco de la hegemonía neoliberal en las últimas décadas del siglo XX, nuevas instituciones y configuraciones de políticas sociales modificaron los horizontes, la magnitud y la capacidad de los sistemas de protección en nuestros países. Los procesos de contrarreforma, para usar de manera ampliada la expresión de Danani y Hintze (2011) que se llevaron a cabo en el nuevo milenio permitieron desandar algunos de esos caminos, con mayor profundidad o más tibiamente según los casos. Algunas instituciones fueron rearmadas, ciertos procesos se reorientaron; no obstante, algunas transformaciones sociales producidas entre ambos movimientos invitan a considerar que estamos en presencia de un orden distinto y que deben actualizarse las categorías analíticas para comprenderlo.
Estos procesos seguramente han sido diferentes según los casos, pero asumimos que, más allá de esas distinciones, las transformaciones en los mercados de trabajo y en las condiciones laborales, las políticas de descentralización/desnacionalización y el protagonismo de los programas asistenciales focalizados en poblaciones en situación de vulnerabilidad social y pobreza que marcaron el fin de siglo, entre otros factores, alteraron las relaciones entre jurisdicciones y agencias estatales y actores sociales y se expresaron en nuevos entramados de demanda y provisión de bienes y servicios y de interacción ciudadana. En la comunidad argentina, la noción de territorio fue una lente fecunda para indagar en esas tramas.
Interesados en entender esos procesos, sus efectos y reacomodamientos como una clave de inteligibilidad de las gramáticas actuales, invitamos a Carla Zibecchi (Ceipsu-Untref) a coordinar el dosier “Políticas Sociales y Territorios. Fronteras e intersticios entre actores, políticas e instituciones, para Ciudadanías 4.
Agradecemos especialmente la participación de dos destacadas investigadoras, Magdalena Chiara y Adriana Rofman, ambas de la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuya amplia y valiosa trayectoria en los estudios sobre el tópico establece una sólida base para presentar el resto de los trabajos que arman un buen mapa para reconocer el territorio.
Los artículos reunidos en la sección refieren a la Argentina. Esperamos que en futuros números la convocatoria alcance producciones más allá de las fronteras nacionales.
En la sección “Artículos libres” reunimos cuatro trabajos que proponen recorridos varios, ahora sí provenientes de distintos países de nuestra región: la problematización de los procesos de erradicación de pobladores y de recomposición identitaria en el sur de Chile que realiza Cristóbal Palma; el estudio de la diferenciación social y de la segregación educativa en el área metropolitana de Asunción, llevado adelante por Luis Ortiz, Kevin Goetz y Colin Gache; en tercer lugar, el análisis de la relación entre los programas de transferencias monetarias condicionadas en la Argentina y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (2003 - 2009) que realiza Vanesa Ciolli y la lectura que proponen Florencia Brizuela y Melisa Campana sobre el caso del “Certificado de Vivienda Familiar” en la ciudad de Rosario como una clave para pensar la integración social urbana subordinada y la relegación.
En la sección “Prácticas y Saberes”, Francisco Di Meglio comparte una experiencia de gestión con sus reflexiones sobre un programa de seguridad alimentaria aplicado en cogestión entre instituciones del sistema de seguridad social argentino y un centro de jubilados y pensionados.
Agradecemos a los autores y a los evaluadores de cada trabajo por su enorme colaboración en esta tarea. Confiamos en que los tópicos y las perspectivas presentados contribuyan a ampliar la discusión y el campo de conocimiento.
Vilma Paura
Editora
Ciudadanías adhiere a la utilización de un lenguaje que no discrimine a varones y a mujeres. Sin embargo, con el propósito de evitar reiteraciones que dificulten la lectura, se emplea el masculino genérico clásico, asumiendo que así remite a todos/as los/a personas.
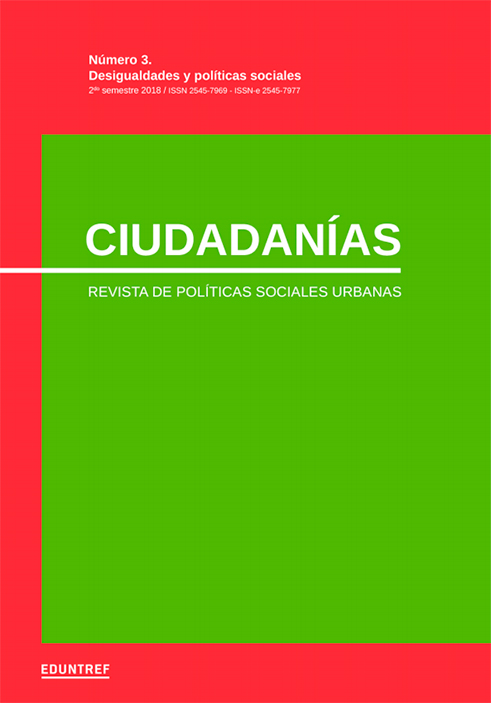
Este tercer número de Ciudadanías, con un dosier que reúne diversos trabajos sobre temas de desigualdad, se propone destacar la importancia de esta problemática para las políticas sociales con enfoque de derechos. Por otra parte, quiere señalar el compromiso del equipo de trabajo de la Revista, del Centro de Investigaciones, de la Especialización y de la Maestría en Políticas Sociales Urbanas, de enfrentar los desafíos que imponen las tendencias a la desigualdad y el empobrecimiento que registra la actual coyuntura internacional y la que se viene desarrollando en el país, y contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria, inclusiva y solidaria.
Analizadas en perspectiva se trata de tendencias impuestas por el modelo de globalización neoliberal que se puso en marcha durante las últimas décadas del siglo anterior, cuyos efectos socialmente disruptivos lograron ampliar y profundizar las brechas que separan a los diferentes sectores y grupos que integran y dividen las sociedades de casi todos los países.
En América Latina, que ostenta el poco honroso reconocimiento de ser la región más desigual del planeta, las políticas impuestas por la globalización lograron desarticular las bases del orden social construido a partir del modelo de sociedad industrial que, con sus más y sus menos, tendió a prevalecer en la mayor parte de países de la región a mediados del siglo pasado. Esas políticas profundizaron aún más las desigualdades existentes, imponiendo tendencias estructurales a la polarización y la fragmentación de la sociedad y la economía, provocando la emergencia de un abanico de diferenciaciones y desigualdades que profundizaron aún más las heterogeneidades estructurales, propias de la región.
Al igual que en los otros países de la región, en la Argentina esas mismas políticas alteraron gravemente las condiciones de reproducción social de la mayoría de la población, al neutralizar las tendencias igualitarias y compensadoras de los desequilibrios sociales que acompañaron el desarrollo del modelo industrialista que prevaleció a mediados del siglo pasado y a inicios del presente. Si bien la experiencia más reciente para reinstalar el modelo industrialista logró algunos avances importantes para compensar los desequilibrios sociales y mejorar levemente los niveles de desigualdades en la distribución del ingreso, sin embargo las políticas aplicadas fueron incapaces para alterar y revertir las tendencias estructurales que las propician en forma sistemática.
Esas tendencias combinan un abanico de factores económicos, culturales, políticos, demográficos, históricos y otros que operan en forma independiente o complementaria generando los complejos niveles de desigualdad y diferenciación que caracteriza la compleja y heterogénea sociedad argentina actual en la que coexisten en conflicto, complementación, competencia y subordinación, distintos grupos y sectores sociales separados entre sí por sus diferentes condiciones y niveles de vida y bienestar.
Esta situación interpela a las ciencias sociales a avanzar en el conocimiento de esas condiciones y de los factores que los generan, como condición necesaria para orientar el diseño de políticas e intervenciones que neutralicen y reviertan las tendencias a la polarización y fragmentación de la sociedad que se desarrollan actualmente.
Es la difícil y estimulante tarea que los investigadores del CEIPSU y de otros centros universitarios se han propuesto realizar para contribuir con su esfuerzo a construir la sociedad justa e igualitaria que todos anhelamos.
Como director, agradezco especialmente la valiosa colaboración de François Dubet, Agustín Salvia y Daniela Soldano, miembros de nuestro Comité Editorial Internacional y Nacional, respectivamente, cuyos artículos forman parte del dosier. Sus trabajos enmarcan los debates y análisis que completan la sección.
También agradezco en particular a Adriana Clemente, miembro de nuestro Comité Editorial Nacional, quien ha colaborado en este número con un artículo que dialoga, desde otro análisis, con la preocupación por la desigualdad. Su trabajo, incluido en la sección de Artículos libres, abre otra línea de revisiones y reflexiones que nos convocan.
En el apartado de Prácticas y saberes se incluye una entrevista a David Gordon, reconocido especialista en temas de medición de la pobreza infantil, realizada en ocasión de un seminario que organizó la UNTREF en la Ciudad de Buenos Aires en 2017, junto con Unicef y Equidad para la Infancia.
Por último, completa el número la reseña de Iván Federico Basewicz Rojana sobre el libro de Juan Gabriel Tokatlian que actualiza los paradigmas que conviven en nuestros países en relación con las sustancias ilegales y las políticas para intervenir en ellas.
Jorge Carpio
Director de Ciudadanías
Director del CEIPSU-UNTREF y de la Especialización
y Maestría en Políticas Sociales Urbanas-UNTREF
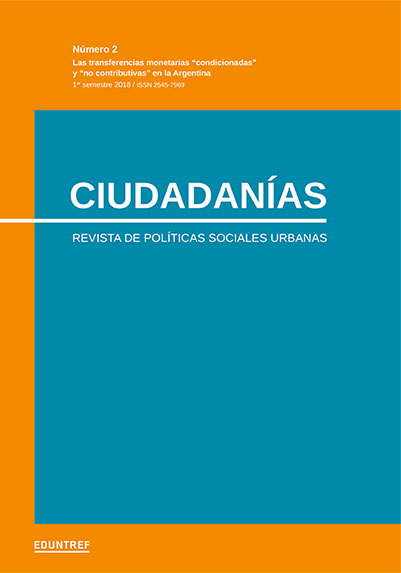
Nuestra región vive procesos de cambios políticos y sociales que actualizan las preguntas sobre los caminos que tomarán las actuales coaliciones de gobierno. La agenda de género y las demandas por la efectivización de derechos diversos –en muchos casos ya establecidos en nuestras legislaciones pero con cumplimientos lentos y deudas persistentes– están activas. Las mediciones indican que las distancias económicas entre sectores de mayores y menores ingresos se acortaron desde el inicio del nuevo milenio, pero la brecha sigue siendo enorme y vergonzosa y los signos más recientes no son alentadores. La pobreza afecta a millones y millones de personas y la disminución de los últimos años parece haberse detenido. Estas condiciones adquieren rasgos particulares en nuestras metrópolis, en las que se reviven las disputas por el suelo urbano y las viviendas siempre son escasas y de mala calidad para los más pobres, muchos de ellos migrantes.
Frente a estas descripciones que podríamos ampliar y profundizar, Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas representa un compromiso de trabajo que busca incluir a académicos, investigadores y expertos, a funcionarios y a decisores políticos de diversa escala. La tarea incluye desde movilizar debates y revisar lecturas, definiciones y categorizaciones sobre nuestros problemas, nuestras preguntas y nuestras políticas e intervenciones hasta compartir experiencias de gestión que puedan ser un aporte para los procesos cotidianos e interpelen nuestros espacios de formación académica y profesional.
La publicación de la revista es, entonces, también, una oportunidad para compartir ideas y para participar de las diversas redes que contribuyen en la movilización de las agendas de políticas sociales y bienestar en nuestros países y en nuestras ciudades. Con estas premisas y estas preocupaciones presentamos nuestro segundo número.
El dosier, destinado a las transferencias monetarias condicionadas y no contributivas en la Argentina, reacciona frente a algunos de los puntos señalados. En el marco de los procesos de empobrecimiento y desigualación que vivieron y viven nuestras sociedades latinoamericanas, durante los últimos veinte años adquirieron un lugar destacado los programas de transferencias de ingreso, concitando análisis que destacan sus aportes y sus limitaciones, sus resultados y sus promesas.
La “new wave” de las transferencias monetarias, como se la ha definido, se expandió desde los antecedentes locales del Bolsa Familia en Brasil y aquella primigenia experiencia del Progresa devenido Oportunidades en México entre fines del siglo XX e inicios del nuevo milenio, hasta alcanzar en nuestros días el número de treinta programas que ofrecen cobertura a 152 millones de personas. Al mismo tiempo que diversos estudios y evaluaciones valoran los resultados redistributivos de estas acciones, se sostiene una pregunta sobre su alcance en términos de protección social y la posibilidad de tender puentes hacia esquemas de mayor igualdad, de vocación universalista. De igual modo, el cumplimiento de las condicionalidades, la titularidad de las mujeres, las condiciones de egreso, entre otros aspectos, han abierto intensos y fundados debates. Algunas de estas cuestiones se presentan en los trabajos reunidos en el dosier de Ciudadanías 2, que ponen el foco en las experiencias actuales de transferencias monetarias no contributivas en la Argentina. Dos tipos de dispositivos convocan la atención: entre las transferencias familiares condicionadas, la Asignación Universal por Hijo; por otro lado, las transferencias de ingreso por trabajo cooperativo en el marco de formas de economía social y popular. Los artículos reunidos retoman algunas de las tensiones señaladas en torno a esta modalidad de intervención que ponen el eje en las entregas monetarias y, además, abren interrogantes y plantean hipótesis sobre la continuidad y las transformaciones que podrían operarse ante un cambio de gobierno y de proyecto político en los tiempos recientes.
Dos destacadas especialistas, miembros del Comité Editorial de Ciudadanías, han compartido sus trabajos para la sección “Artículos Libres”. En el marco de un estudio comparado sobre metrópolis latinoamericanas, Marie France Prévôt Schapira –cuyos trabajos sobre el Conurbano Bonaerense y los procesos de fragmentación de nuestras ciudades han marcado desde hace años una línea de investigación en nuestro medio– analiza el modelo y las posibilidades de gouvernance local en la Ciudad de Buenos Aires, considerando la disputa por el suelo urbano y las políticas de vivienda y sus efectos sobre los procesos de segregación que condicionan la vida de los sectores populares. Dolors Comas-d´Argemir comparte desde la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (España) un análisis sobre las políticas públicas, la infancia y el reconocimiento de la diversidad de las familias. Su lectura ilumina la importante distancia entre lo que se legisla y lo que se aplica realmente en el caso español. Su planteo sobre la necesidad de considerar tanto la diversidad familiar como la heterogeneidad étnica de la población y los efectos de las crisis económicas para captar las posibles diferencias en el bienestar de la infancia que vive en distintos tipos de hogar nos invita a revisar estas cuestiones en nuestras sociedades latinoamericanas.
En la sección “Prácticas y saberes” contamos con el ejercicio reflexivo de Cristina Erbaro y Verónica Lewkowicz, quienes comparten una revisión del diseño conceptual y del proceso de implementación del sistema de registro Legajo Único Electrónico (LUE) desarrollado por el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es responsable administrativo de las políticas de infancia y garante del ejercicio de derechos de la población menor de edad. Las autoras, funcionarias que participaron de la experiencia, dan cuenta de ese largo proceso que implicó problematizar antiguas categorías para construir otras que dieran cuenta de la demanda de los niños y adolescentes como sujetos de derechos así como tomar decisiones técnicas con los recursos disponibles.
En “Reseñas”, Fernando Ostuni comparte su lectura más reciente de Merecer la Ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano, de Oscar Oszlak, reeditado en 2017 por Eduntref. Su mirada especializada recupera los significativos aportes de la obra, ya canónica, y reactualiza el valor del estudio.
Los caminos quedan abiertos para nuevas preguntas y futuras contribuciones que, como las que aquí compartimos, tracen cuidados mapas conceptuales y experiencias empíricas que nos ayuden a entender las dinámicas, las formas y las lógicas de las políticas sociales en América Latina y a imaginar intervenciones con potencial transformador que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades.
Vilma Paura
Editora

En este primer número de Ciudadanías. Revista en Políticas Sociales Urbanas, el Dosier 1, Ciudades y políticas urbanas, incluye trabajos que analizan temas y problemas cruciales que atañen a las ciudades en la actualidad y que son objeto de políticas urbanas y habitacionales. Dos han sido presentados en seminarios internacionales organizados por la Especialización y Maestría de Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero durante los años 2010 y 2012, en el inicio del posgrado. El tercer trabajo ha sido previamente publicado en un libro y recuperado para esta edición. Los tres artículos fueron seleccionados con la idea de proveer un compendio de lecturas sobre aspectos teóricos y prácticos que son abordados en estas carreras. En su conjunto se dirigen a responder cuestiones vinculadas a la interacción entre el territorio, la sociedad y el Estado.
Inicia el volumen un trabajo de mi autoría sobre los grandes proyectos urbanos, que transforman espacios relegados de la ciudad en nuevas centralidades de alta gama. Este trabajo se interroga si estos proyectos implican una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio público, o bien si el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente. Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil indicativos de tres estrategias de gestión y tres tipos diferentes de resultados por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio público; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra, que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.
El artículo de Hilda Herzer analiza el proceso de gentrificación que comenzó a evidenciarse en la ciudad de Buenos Aires desde fines de la década de 1990 en adelante. Examina el fenómeno en distintos barrios y estudia específicamente la zona sur de la ciudad. Como afirma esta colega ya fallecida, cuyas investigaciones nutrieron el conocimiento sobre el sur porteño, la gentrificación es la expresión espacial de un cambio social profundo que apareja el desplazamiento de grupos sociales de bajos ingresos, acompañado de inversiones y mejoras en las viviendas, una mayor apreciación de las áreas renovadas e incluso una recuperación del valor simbólico de los centros urbanos.
Cristina Cravino examina el Plan Federal de Viviendas, iniciado en el año 2004 con la gestión del presidente Néstor Kirchner, y sus distintas líneas programáticas: la construcción de vivienda “llave en mano” en agrupamientos barriales nuevos; la intervención integral en asentamientos informales (villas y asentamientos); los mejoramientos habitacionales en el parque de viviendas construido y, complementariamente, la provisión de infraestructura y la provisión de viviendas por cooperativas. El trabajo reflexiona sobre los enfoques del hábitat que suponen las intervenciones estatales y los resultados en términos de calidad urbana en el AMBA. La principal conclusión del análisis es que la forma dominante de producción del Plan Federal no fue cambiada con relación a las políticas previas. Esto significa que el producto del Plan es mayoritariamente la vivienda “llave en mano”, producida por medio de empresas constructoras medianas o grandes, que son las ganadoras del conjunto de subprogramas. Los cambios con respecto a las prácticas anteriores tienen que ver con el mayor protagonismo que se ha dado a los municipios en el diseño y ejecución de los proyectos; el abanico de programas con diversas líneas (aunque con menor peso que el de la vivienda completa), y la incorporación parcial de otros actores como las ONG u otras organizaciones sociales. Esto ha permitido que algunos subprogramas, como el dirigido a villas y asentamientos precarios, hayan tenido un impacto muy positivo para la población residente en estos hábitats.
Beatriz Cuenya